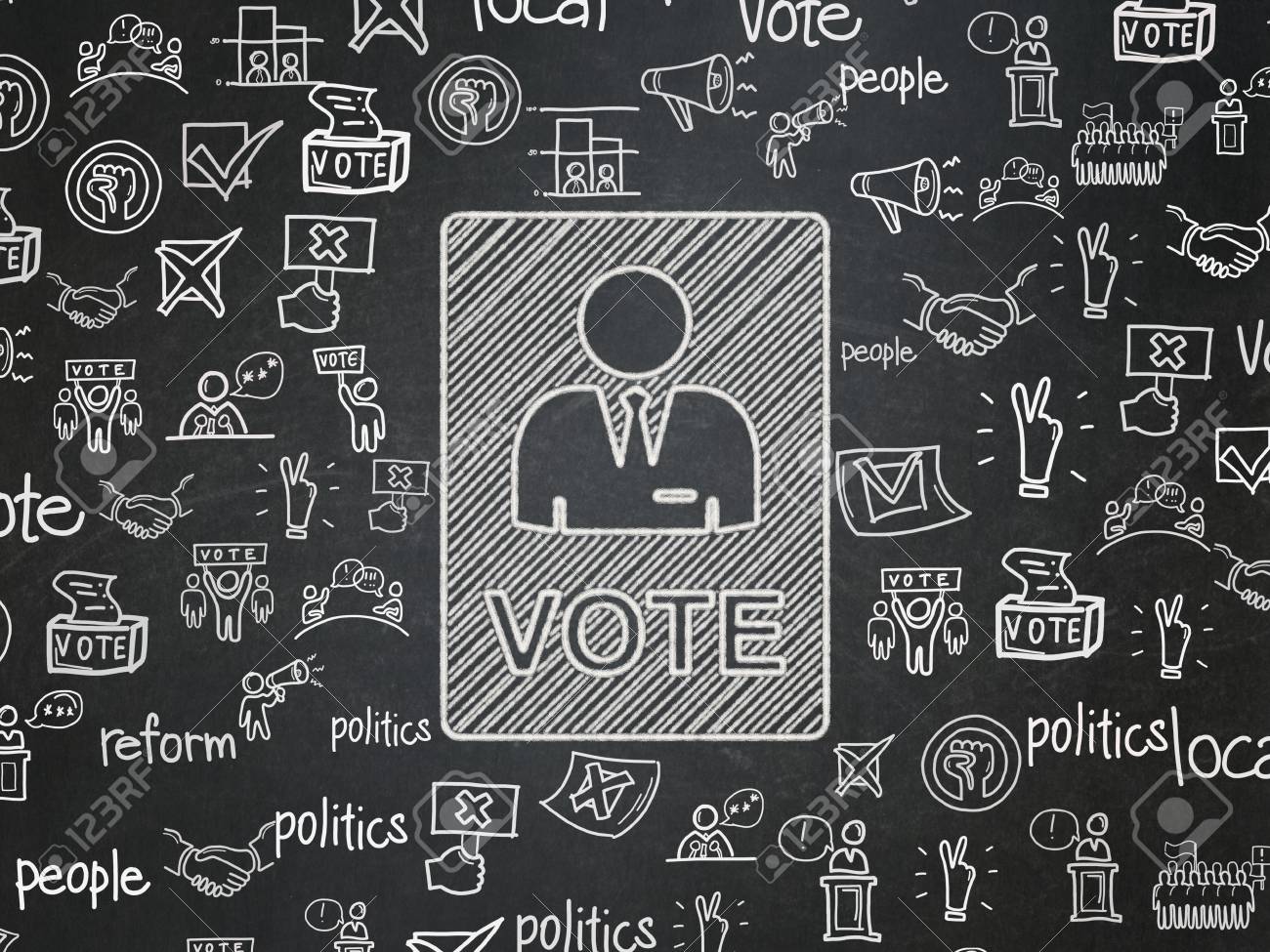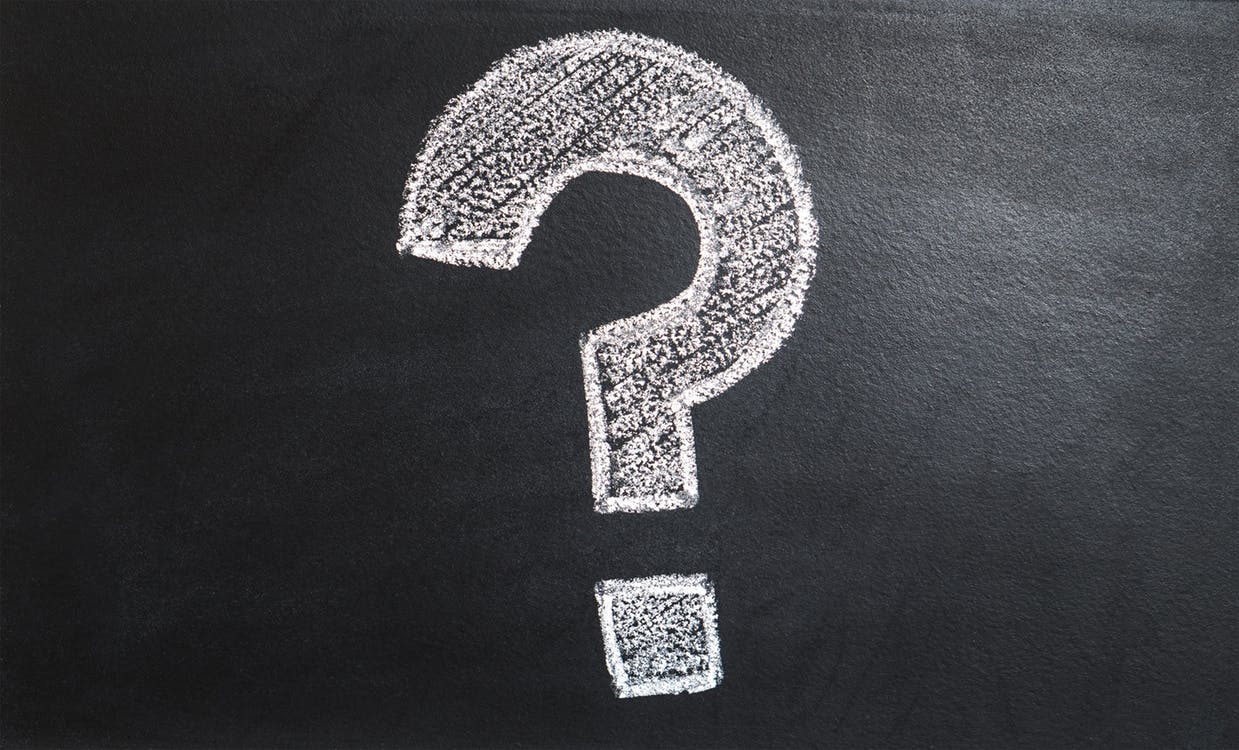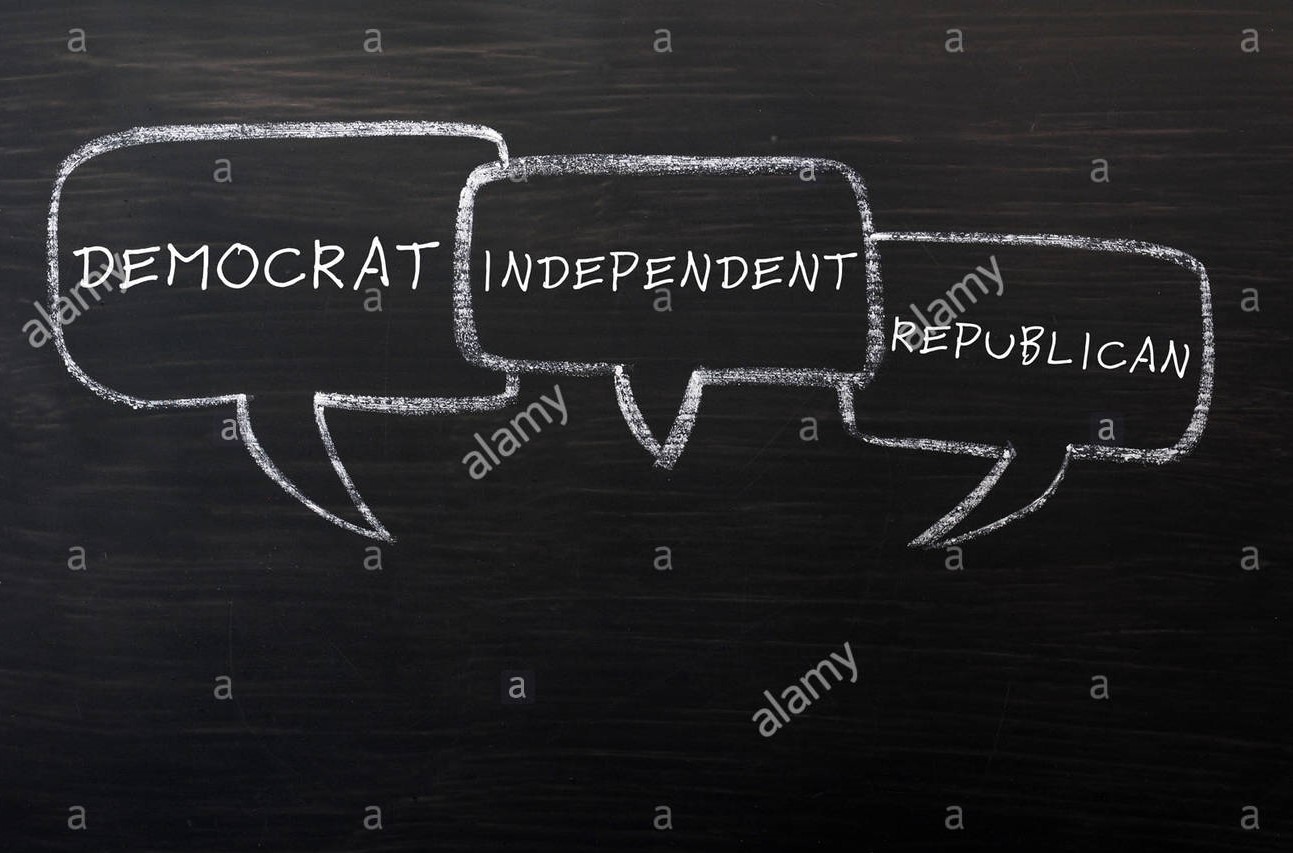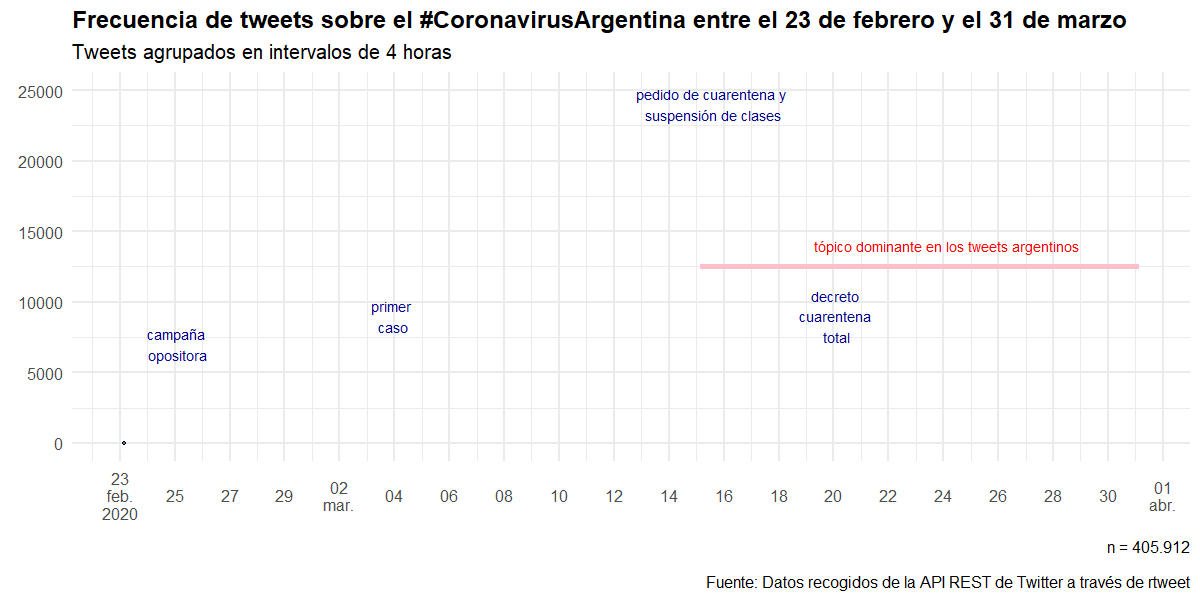Por Juan Pablo Ubici
Grupo HiSA/Cehis/ UNMdP
Probablemente, al recordar el año 2020, sus principales fotografías sean la pandemia y la cuarentena para combatirla, pero también los efectos económicos que su paso dejó a nivel nacional y regional. En Junio del 2020, a tres meses de la aparición del primer caso, teniendo en cuenta el dinamismo constante de los efectos producidos por el SARS-CoV-2 y su desarrollo latente, la provincia bonaerense y la Capital Federal concentran la mayor cantidad de COVID-19. Esta situación aletarga el regreso al dinamismo económico habitual, mientras otras provincias como Mendoza o ciertas localidades del escenario bonaerense han puesto en marcha paulatinamente las poleas económicas.[1] En ese escenario, el interior de la provincia tiene comportamientos dispares, entre los cuales sobresale Mar del Plata: ciudad turística, agraria y portuaria ubicada en el sudeste bonaerense con una población cercana a los 700.000 habitantes, y con la particularidad que, ya en los mismos meses del año anterior presentaba -según datos del Indec- el 29.5% de la población, es decir 187.913 personas, por debajo de la línea de pobreza y un 6.3% -39.944 personas– en la indigencia.[2]
El presente trabajo se trata de una primera aproximación exploratoria, que se sirve de los datos abiertos que se publican en los portales municipales y otras instituciones de gobierno. Asimismo, el artículo recoge datos publicados por otros observatorios públicos y consultoras privadas y procura elaborar un estado de situación local, puestos en diálogo con otras dos localidades de la Provincia de Buenos Aires, de características demográficas y socioeconómicas similares: La Plata y Bahía Blanca.
Hasta el mes de junio, el 96,2% de la población argentina había aprobado el aislamiento social preventivo y obligatorio como medida para evitar el contagio de coronavirus, pese a que el 59% de los hogares percibe menos ingresos y en el 31% se ha dejado de comprar algún alimento por carecer de dinero, situación que se agudiza en villas y asentamientos donde las privaciones nutricionales afectan a 5 de cada 10 hogares, según un relevamiento presentado por UNICEF.[3]
En ese sentido, sostiene el mismo informe, “los hogares más pobres son los que más sufren el impacto socio económico de la pandemia, en múltiples dimensiones, a su vez que los efectos secundarios del COVID-19, como la pérdida de ingresos, la inseguridad alimentaria, la falta de acceso a internet y computadoras para continuar con la educación a distancia, afectan a los chicos y las chicas más vulnerables, que son las víctimas ocultas del coronavirus”.[4]
En los cuatro primeros meses de pandemia, Mar del Plata ha presentado una cantidad relativamente baja de casos confirmados comparados con la ciudad de La Plata (713.947 hab.) y Bahía Blanca (301.572 hab.), teniendo en cuenta que en conjunto son las urbes del interior de la provincia de Bs. As. con mayor cantidad de habitantes.

Fuente: Elaboración propia en base a los sitios municipales oficiales.[5]
Sin embargo, utilizando los mismos parámetros, la ciudad de Mar del Plata muestra un indice de letalidad (cantidad de fallecimientos sobre cantidad de contagios por SARS-CoV-2) de 8,51, lo que dista mucho de ser pensada como un aparente oasis urbano.

Fuente: Elaboración propia en base a los sitios municipales oficiales.[6]
Si bien hasta el 30 de junio el ámbito municipal presenta una cantidad relativamente baja de casos confirmados, el indice de mortalidad se acerca a 10, mientras que “la cartera sanitaria informó que la cantidad de fallecimientos hasta ahora en el país generan una tasa de letalidad total del 2,2 con respecto de los casos confirmados y una tasa de mortalidad general de 24,6%, por cada millón de habitantes.”[7] Entre sus factores más preocupantes, se encuentra no sólo el nivel elevado de población con más de 60 años sobre la población total (21,4% frente al 18,8% de Bahía Blanca y el 16,4% de La Plata)[8], sino también un porcentaje probablemente escaso de testeo por COVID-19 sobre la población total.
Más allá de estas particularidades epidemiológicas, la pandemia provoca otros males, y el plano económico es probablemente uno de los más afectados. Si bien el Municipio de General Pueyrredón ha sido relativamente exitoso en su política preventiva, lo cierto es que en el plano económico (por cierto, ya debilitado en el período previo a la cuarentena) tiene la misma o más profunda caída que otros lugares del país. ¿Eso ocurre porque las ciudades más grandes se verán necesariamente más afectadas? ¿Por la importancia del sector de servicios en la ciudad? ¿Por la prevención extra que implica su pirámide poblacional envejecida? Estos son algunos de los interrogantes que se pretenden poner en tensión, al mismo tiempo que se invita al lector a formular sus propias consideraciones.
Este trabajo muestra el impacto del COVID-19 en el Partido de General Pueyrredón en los primeros cuatro meses, de allí que sólo sea una fotografía que seguramente se modificará conforme avance el tiempo, pero que es necesaria para aproximarse a los efectos de la pandemia y poder analizar más adelante la pos pandemia y las secuelas producidas.
Mar del Plata, ciudad cabecera del Partido de General Pueyrredón, es el balneario más importante de Argentina; la segunda ciudad de la provincia de Buenos Aires y la séptima del país. El turismo, la pesca y la industria alimenticia son las actividades económicas más importantes. La ciudad consta del principal puerto de desembarco pesquero de Argentina. El cordón frutihortícola local abastece gran parte del año a todo el país. La industria manufacturera ha avanzado en el desarrollo de importantes eslabonamientos entre las ramas textil, pesquera, alimenticia, naval, química y metalmecánica.
La ciudad muestra dos características a priori particulares dentro de la Provincia de Buenos Aires, en el contexto de la coyuntura pandémica: por un lado, no presenta una gran cantidad de casos confirmados (47 acumulados al 30 de Junio) y su curva no ha tenido un crecimiento exponencial fuerte; por el otro, es la ciudad con mayor desempleo de la Argentina con un 11,8% (aproximadamente 175.000 personas) en relación al 8,9% de promedio nacional, según cifras del INDEC.[9]

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por el Municipio de Gral. Pueyrredón.[10]
Desde el punto de vista económico, el desempleo, la pobreza y el cierre de empresas encabezan el listado de preocupaciones de los marplatenses consultados respecto del impacto del coronavirus a nivel local, según una encuesta realizada por la “Red Mar del Plata Entre Todos”, en base a un muestreo de 5832 casos.[11] Estas preocupaciones se encuentran por sobre las problemáticas ligadas a la salud o a la vinculación social.
El relevamiento fue realizado entre el 4 y el 8 de mayo, previo a la implementación de la prueba piloto para la reapertura de comercios minoristas en Mar del Plata, y contemplando una situación epidemiológica muy favorable en la ciudad, con el alta de la única persona en tratamiento por COVID-19 al momento del cierre de la encuesta.
En cuanto a los aspectos positivos, los marplatenses consideran, mayoritariamente, que la crisis dejaría un mayor cuidado respecto de la higiene y una mayor valoración de los vínculos sociales, así como también un incremento en la conciencia del cuidado del medio ambiente, un avance respecto del espíritu solidario y la unidad como comunidad.
En referencia al impacto económico del coronavirus, las expectativas se tornan más pesimistas cuando el foco se centra en la ciudad: un 97% de los encuestados cree que la economía de Mar del Plata se verá entre bastante y muy afectada. Esta impresión se incrementaba conforme se agravaba la percepción de la situación personal: un 52% de quienes reconocen poder afrontar esta crisis sin impacto en su economía familiar cree que en Mar del Plata tendrá un alto impacto; y el 76% de los que creen que su economía estará muy afectada también lo creen respecto de la economía de la ciudad.
Por otra parte, de acuerdo con el Informe del Observatorio de Dinámica Laboral del Partido de General Pueyrredón, la situación laboral se ve claramente modificada en casi toda la población, con un fuerte impacto negativo en una proporción importante del total. Mientras que el 51% continúa trabajando en distintas modalidades, el 49% restante no trabaja (al menos en su totalidad) como consecuencia de la cuarentena. A su vez, dentro de ese porcentaje un 87,3% presenta las peores situaciones, ya sea por suspensión, cuentapropismo, despido o porque su actividad se ve afectada directa o indirectamente por esta medida. En efecto, poco más de la mitad de la población trabajadora (alrededor de 157.000 personas) ha dejado de percibir ingresos por trabajo o continúa percibiendo pero menos de lo habitual. Por otra parte, poco más de la mitad de las personas que no presentan ingresos en su totalidad solicitó la ayuda estatal conocida como Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y casi un 20% no lo solicitó porque no cumple con los requisitos -lo cual implica que la necesidad de recibir este ingreso adicional abarca a un mayor número de población que aquel que realmente lo recibe. Así pues, “esta reducción del total de ingresos de la economía en el sector privado (empleadores, asalariados y cuentapropistas) tendrá la consecuente reducción en el consumo y, por ende, la cadena de gastos e ingresos se verá seriamente afectada por un tiempo considerablemente mayor al de la duración de la cuarentena.”[12]

Fuente: Informe del Observatorio de Dinámica Laboral del Partido de Gral. Pueyrredón. P. 9.
En este escenario, las expectativas laborales y salariales resultan verdaderamente preocupantes, tomando como datos porcentuales el impacto profundo en el sector privado, con mayor incidencia en empleadores y cuentapropistas. Solamente un 26% considera que la cuarentena no afectará su fuente de trabajo. Sin embargo, “si la población ocupada se redujera un 17% (…) y comenzaran a buscar empleo, la tasa de desocupación se incrementaría del 11,8 al 25%.”[13]
Si se comparan dichas cifras -que a raíz de la crisis por la pandemia han continuado empeorando drásticamente- con el segundo trimestre del año 2018, se obtiene que la desocupación alcanza al 8,2% de la población frente a un promedio nacional de 9,6%. Para el segundo trimestre del 2019, mientras a nivel nacional aumentó un punto (de 9,6 a 10,6%), en Mar del Plata la desocupación ya era del 13,4%, lo que representaba no sólo una fuerte suba a nivel local en comparación al 8,2% que se registró en 2018, sino que además ponía a la ciudad nuevamente en el primer puesto a nivel nacional.[14]
En suma, existe un gran consenso al considerar que el aislamiento obligatorio afectará la economía familiar. Quienes trabajan en el sector privado, en particular cuentapropistas y empleadores, son los que manifiestan las peores expectativas. Sin embargo, la cuarentena implica una de las mayores herramientas para frenar la cadena de contagios a nivel nacional, y la ciudad de Mar del Plata presenta un comportamiento preventivo relativamente exitoso, teniendo en cuenta que se trata de una urbe de más de 500.000 habitantes.
En este delicado equilibrio entre la falsa dicotomía de la prevención sanitaria y el deterioro económico, emergen mayores incógnitas que respuestas ante una situación inédita y crítica en la historia reciente. Salvar la mayor cantidad de vidas posible y garantizar el cuidado de la población debería ser el lema principal del rol estatal con su población, al mismo tiempo que diseñar posibles protocolos o mecanismos de reactivación económica que acompañen el proceso de superación de tal crisis sanitaria.
Lo cierto es que, en clave de rupturas y continuidades, existen opiniones por demás variadas. Los extremos suelen pendular entre la aparición de un mundo totalmente nuevo hasta aquellos que consideran que la pandemia será sólo un recuerdo incómodo en una historia repleta de constantes. Probablemente el papel del Estado y de todos los actores sociales involucrados deba ser repensado, no ya en una vieja discusión fundamentalista de su tamaño apropiado, sino más bien de su accionar y beneficios con la sociedad. La salud y las condiciones económicas como cuestión social en su sentido más amplio, hoy más que nunca, se revela como un derecho y obligación fundamental para cada uno de los ciudadanos, sin distinción socioeconómica alguna. Aquel viejo bastón de Esculapio, una vez más debe ser revalorizado y alzado en el aire como símbolo de resignificar a la salud como derecho social y cuestión fundamentalmente política.
Fuentes:
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) (abril 2020). Encuesta mensual industrial y el Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP). Disponible en: https://www.redcame.org.ar/contenidos/comunicado/Produccion-de-la-industria-pyme_-_br-_-Resultados-del-mes-de-abril-2020.1748.html. Consultado el 3/6/2020.
Decreto 297/2020. Aislamiento social preventivo y obligatorio. Poder Ejecutivo de la Nación Argentina. Disponible en: https://www.boletinoficia l.gob.ar/detalleAviso/primera/227042/20200320. Consultado el 29/05/2020.
Estadísticas sobre COVID-19 en el Partido de General Pueyrredón. Disponibles en: https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/estadisticas-covid-19.
INDEC. Cuadros regulares. EPH Continua. Cuarto Trimestre de 2019. Disponible en: https://www.indec.gob.ar /indec/web/Institucional-Indec-bases_EPH_tabulado_continua
INDEC. Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Primer Semestre de 2019. Ministerio de Hacienda. Presidencia de la Nación. En línea: https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_01_19422F5FC20A.pdf
INDEC. Trabajo e ingresos. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH) Segundo trimestre de 2018 y 2019. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-31-58
INDEC. Trabajo e ingresos Vol. 4, n° 1. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH) Cuarto trimestre de 2019. Disponible en https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado_trabajo_eph_4trim19EDC756AEAE.pdf.
Informe del Observatorio de Dinámica Laboral del Partido de Gral. Pueyrredón. (Mayo 2020). El impacto del aislamiento obligatorio sobre el trabajo, los ingresos y el cuidado. Nº 2, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata. Disponible en: http://nulan.mdp.edu.ar/3327/1/info-odil-may2020.pdf
Mar del Plata entre todos (Mayo 2020). La opinión de los marplatenses frente al COVID-19. Impacto de la pandemia en la realidad local. Encuesta realizada con el aporte de Fawaris.Disponible en: https://mardelplataentretodos.org/documento/67
Qué Digital (17/05/2020). “Coronavirus: desempleo y pobreza, las mayores preocupaciones de los marplatenses.” Recuperado de: https://quedigital.com.ar/sociedad/coronavirus-desempleo-y-pobreza-las-mayores-preocupaciones-de-los-marplatenses/. Consultado el 1/06/2020.
Telefé Mar del Plata (25 de junio de 2020). Coronavirus en Argentina: 1.124 muertes y 14.788 recuperados. Disponible en: https://mardelplata.telefe.com/nacional/coronavirus-en-argentina-1124-muertes-y-14788-recuperados/?fbclid=IwAR1J-ljXKGLXPyE4VJ4YIahcTfPm8oIAB-hI4zLOsm5uPOj_Qgn6PE6N8LI. Consultado el 30/06/2020.
Unicef (22 de abril de 2020). COVID-19: fuerte pérdida de ingresos, dificultades en la compra de alimentos y aprobación del aislamiento social preventivo. Comunicado de prensa. Recuperado de: https://www.unicef.org/argentina/ comunicados-prensa/covid-19-unicef-encuesta-percepcion-poblacion. Consultado el 1/06/2020.
Notas:
[1] El Barrio 31, 1-11-14, Villa Azul y Villa Itatí fueron algunos de los espacios que tuvieron mayor preocupación estatal por el crecimiento exponencial de casos detectados y la histórica falta de infraestructura sanitaria y habitacional.
[2] INDEC. Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos. Primer Semestre de 2019. Ministerio de Hacienda. Presidencia de la Nación. En línea: https://www.indec.gob.ar/uploads/informe sdeprensa/eph_pobreza_01_19422F5FC20A.pdf
[3] Unicef (22 de abril de 2020). COVID-19: fuerte pérdida de ingresos, dificultades en la compra de alimentos y aprobación del aislamiento social preventivo. Comunicado de prensa. Recuperado de: https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/covid-19-unicef-encuesta-percepcion-poblacion. Consultado el 1/06/2020.
[4] Ibid.
[5] Datos disponibles en https://datos.mardelplata.gob.ar/ para Mar del Plata; https://gobierno abierto.bahia.gob.ar/coronavirus/ para Bahía Blanca; y https://coronavirus.laplata.gob.ar/ para La Plata.
[6] Datos disponibles en https://datos.mardelplata.gob.ar/ para Mar del Plata; https://gobierno abierto.bahia.gob.ar/coronavirus/ para Bahía Blanca; y https://coronavirus.laplata.gob.ar/ para La Plata.
[7] Telefé Mar del Plata (25 de junio de 2020). Coronavirus en Argentina: 1.124 muertes y 14.788 recuperados. Disponible en: https://mardelplata.telefe.com/nacional/coronavirus-en-argentina-1124-muertes-y-14788-recuperados/?fbclid=IwAR1J-ljXKGLXPyE4VJ4YIahcTfPm8oIAB-hI4zLOsm5uPOj_Qgn6PE6N8LI. Consultado el 30/06/2020.
[8] INDEC. Cuadros regulares. EPH Continua. Cuarto Trimestre de 2019. Disponible en: https://www.indec.gob.ar /indec/web/Institucional-Indec-bases_EPH_tabulado_continua
[9] INDEC. Trabajo e ingresos Vol. 4, n° 1. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH) Cuarto trimestre de 2019. Disponible en https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/mercado _trabajo_eph_4trim19EDC756AEAE.pdf. P. 13.
[10] Disponibles en: https://www.mardelplata.gob.ar/Contenido/estadisticas-covid-19
[11] Mar del Plata entre todos (Mayo 2020). “La opinión de los marplatenses frente al COVID-19. Impacto de la pandemia en la realidad local. Encuesta realizada con el aporte de Fawaris. Disponible en: https://mardelplataentretodos.org/documento/67
[12] Informe del Observatorio de Dinámica Laboral del Partido de Gral. Pueyrredón. (Mayo 2020). El impacto del aislamiento obligatorio sobre el trabajo, los ingresos y el cuidado. Nº 2, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Universidad Nacional de Mar del Plata. P. 9. Disponible en: http://nulan.mdp.edu.ar/3327/1/info-odil-may2020.pdf
[13] Informe del Observatorio de Dinámica Laboral del Partido de Gral. Pueyrredón. (Mayo 2020). Op. Cit. Disponible en: http://nulan.mdp.edu.ar/3327/1/info-odil-may2020.pdf
[14] INDEC. Trabajo e ingresos. Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos (EPH) Segundo trimestre de 2018 y 2019. Disponible en: https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-4-31-58