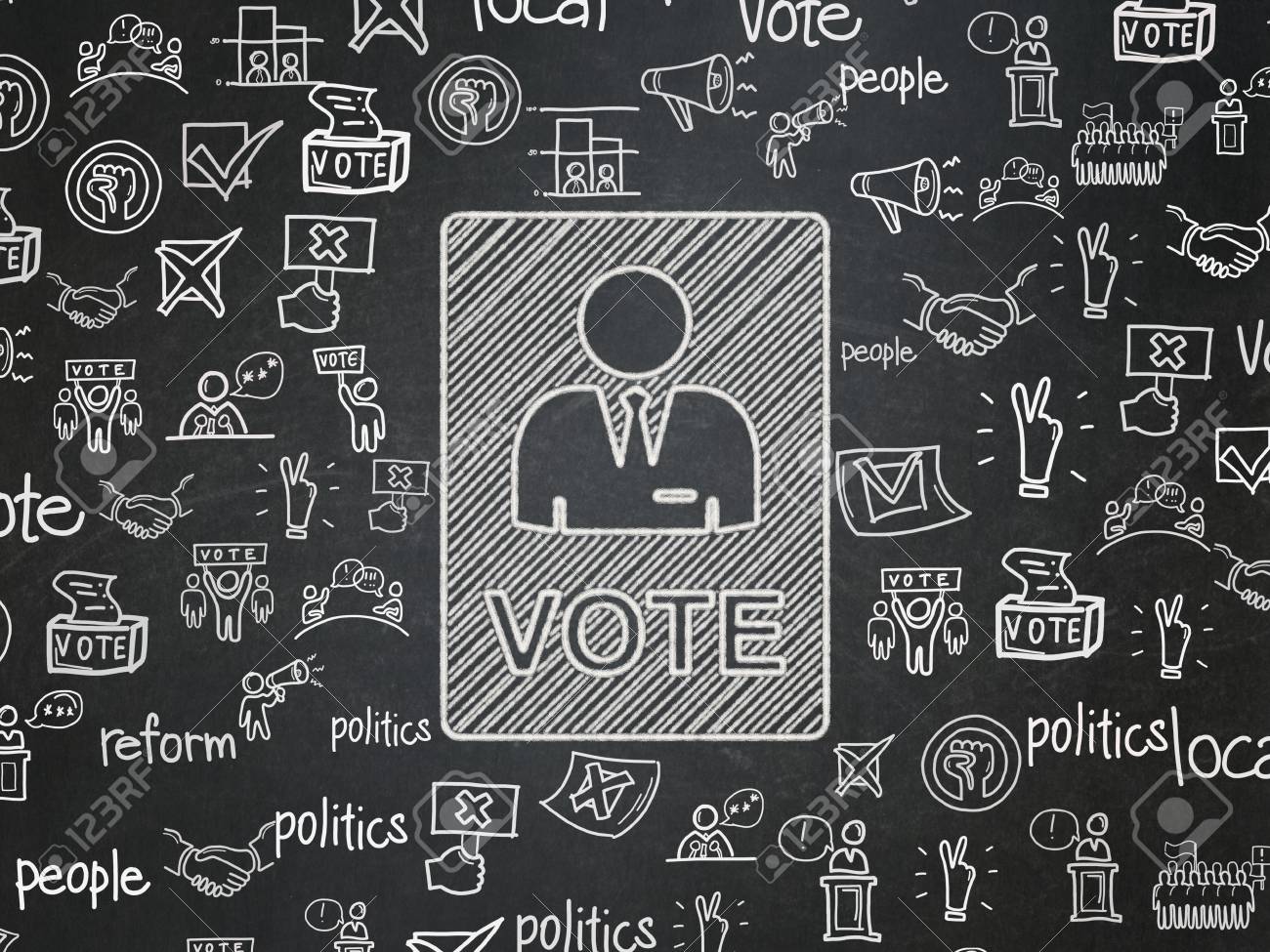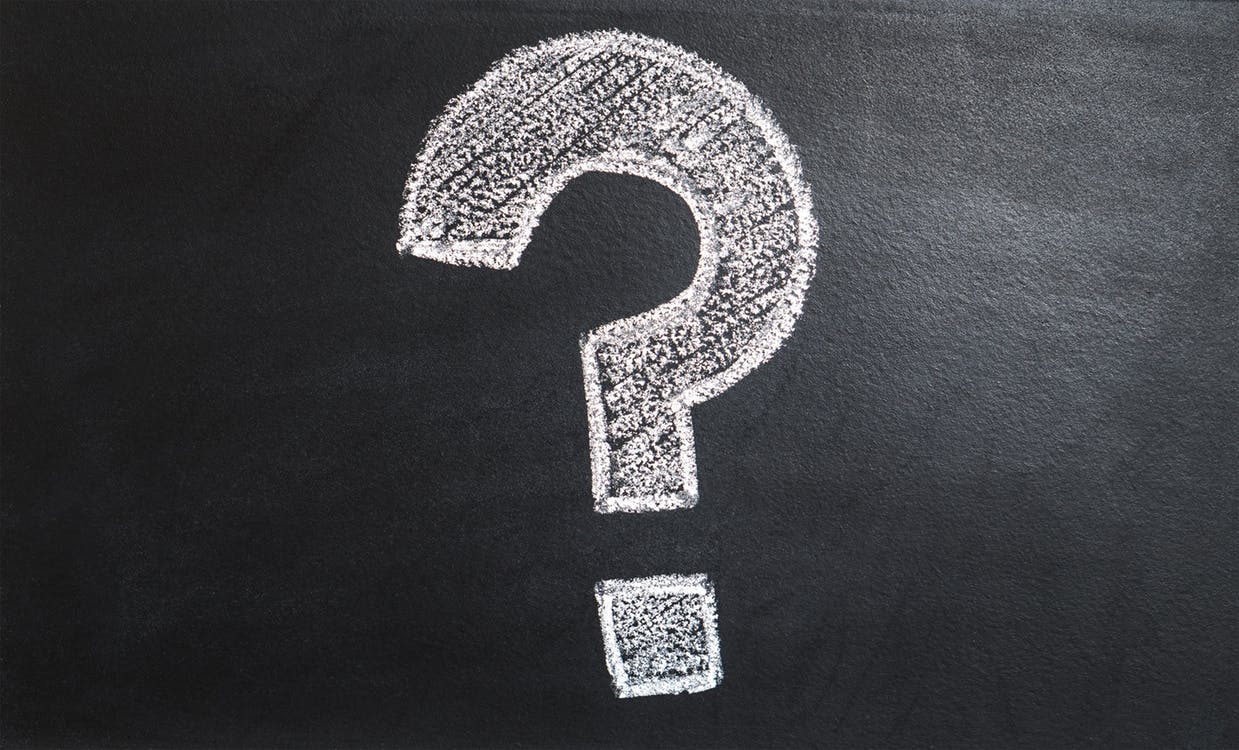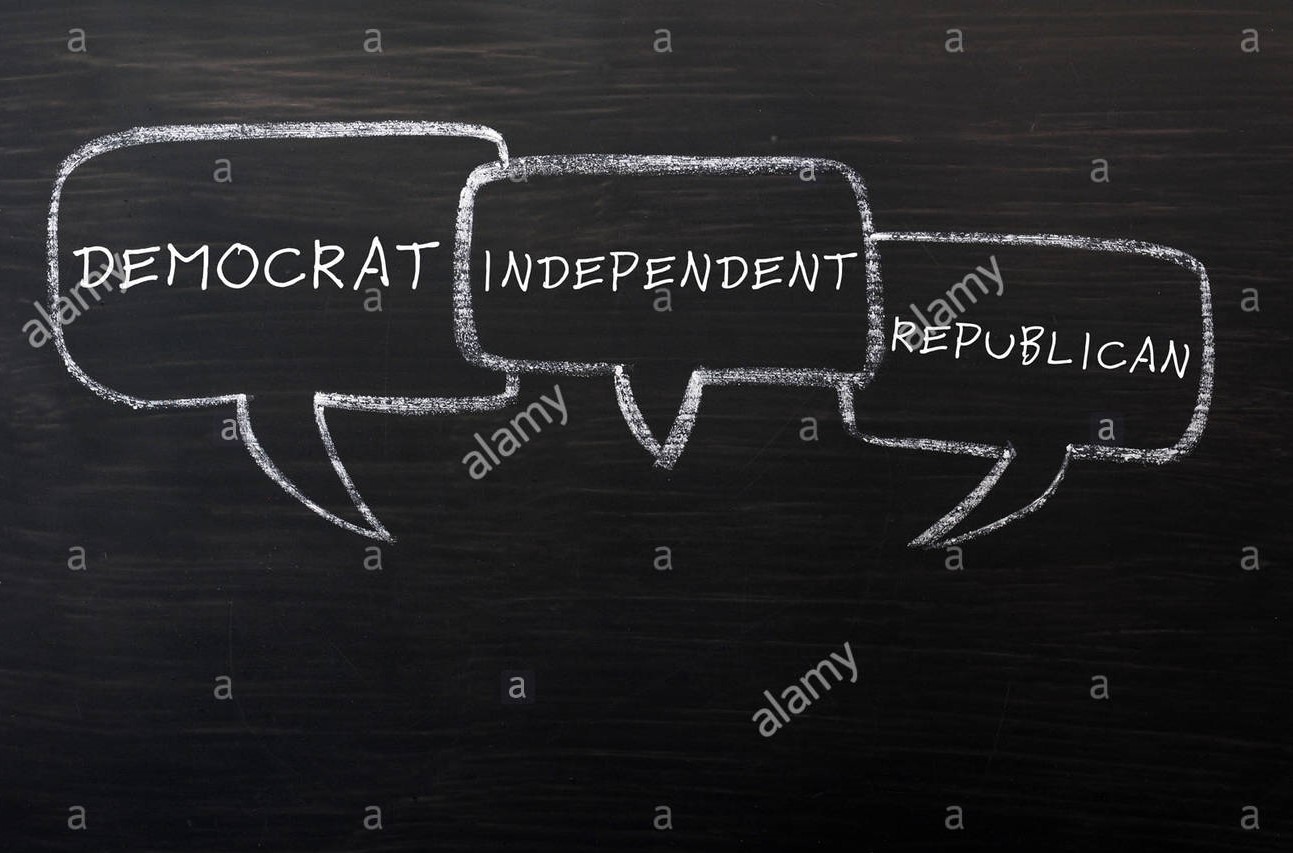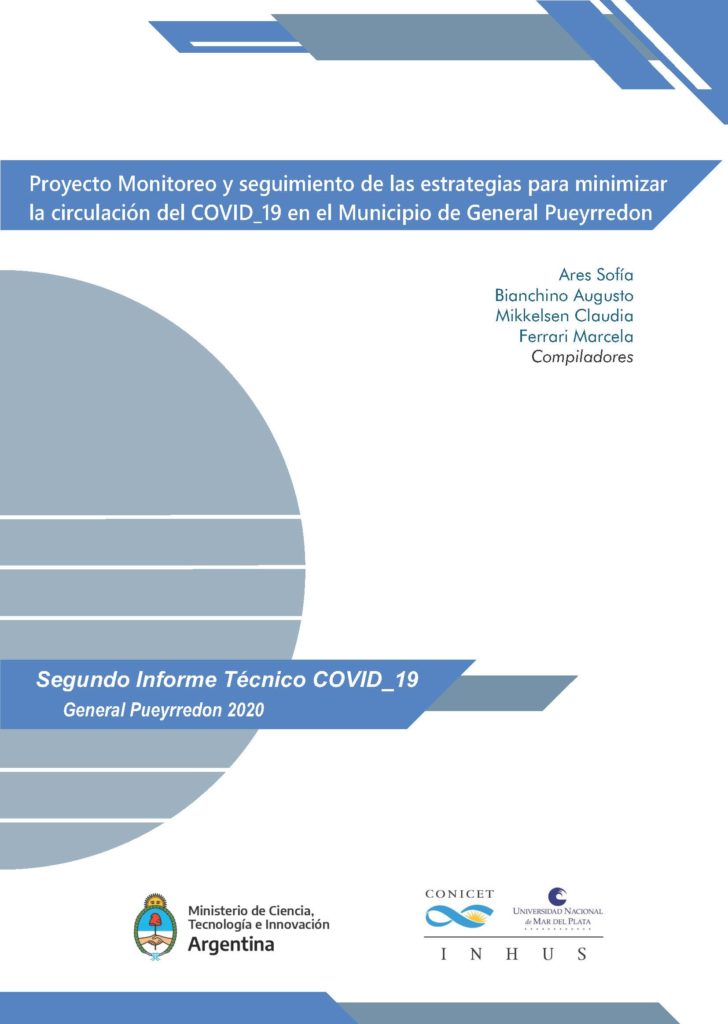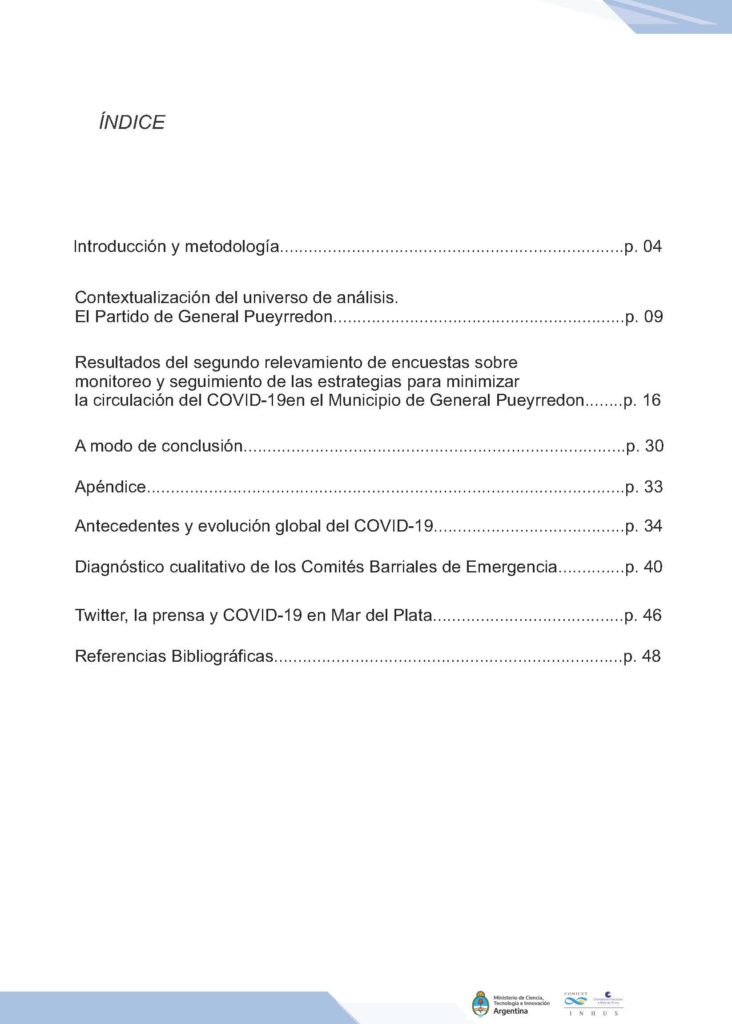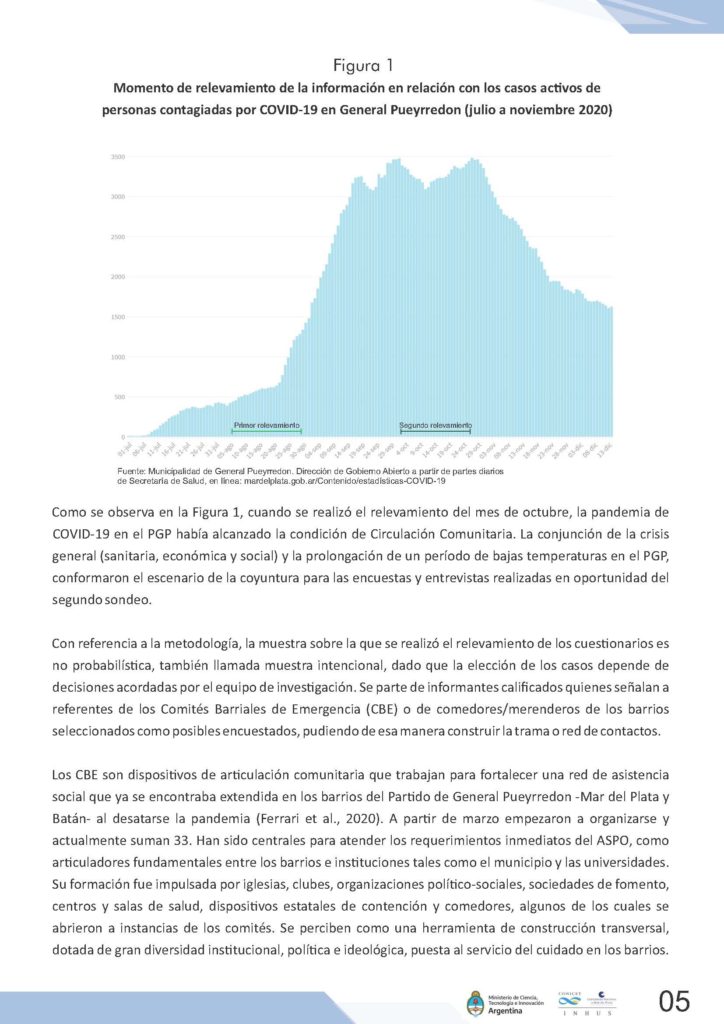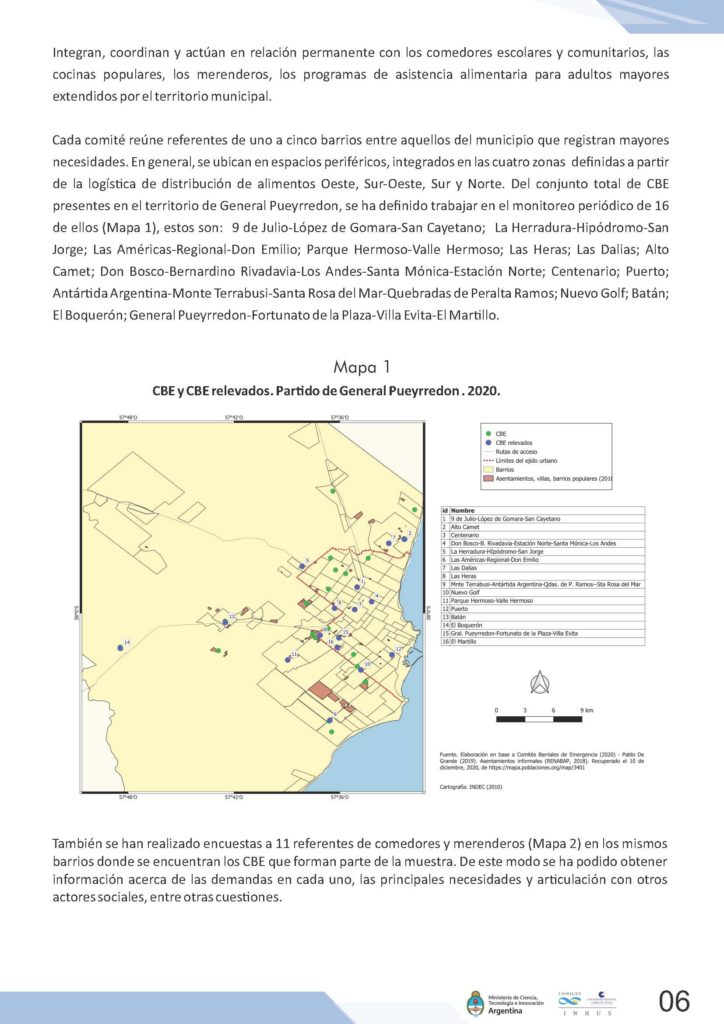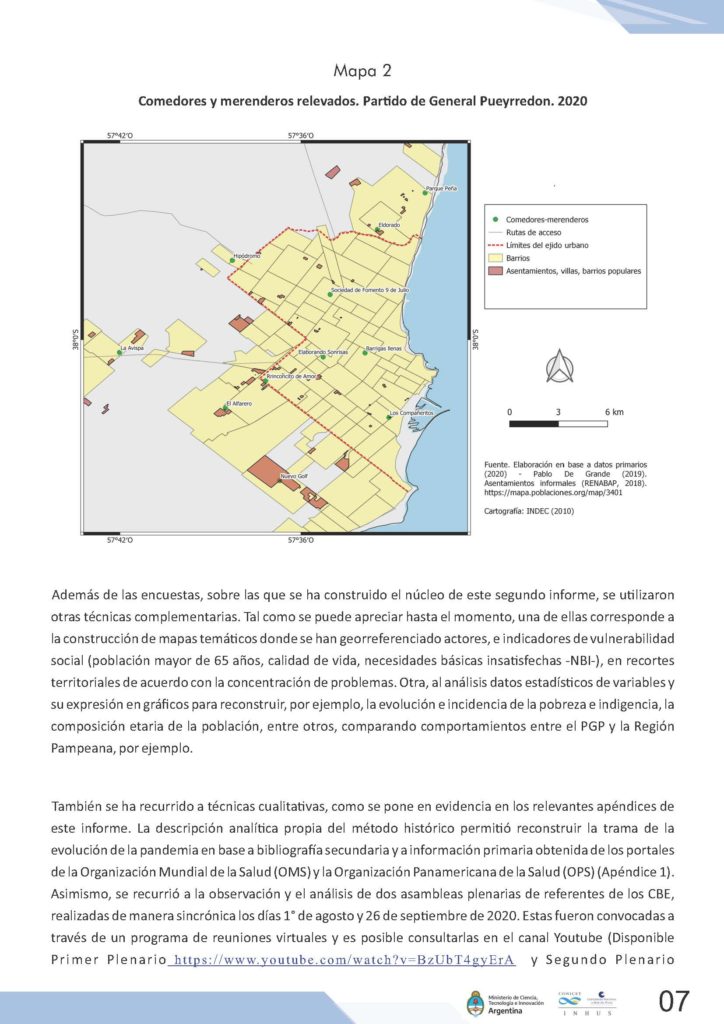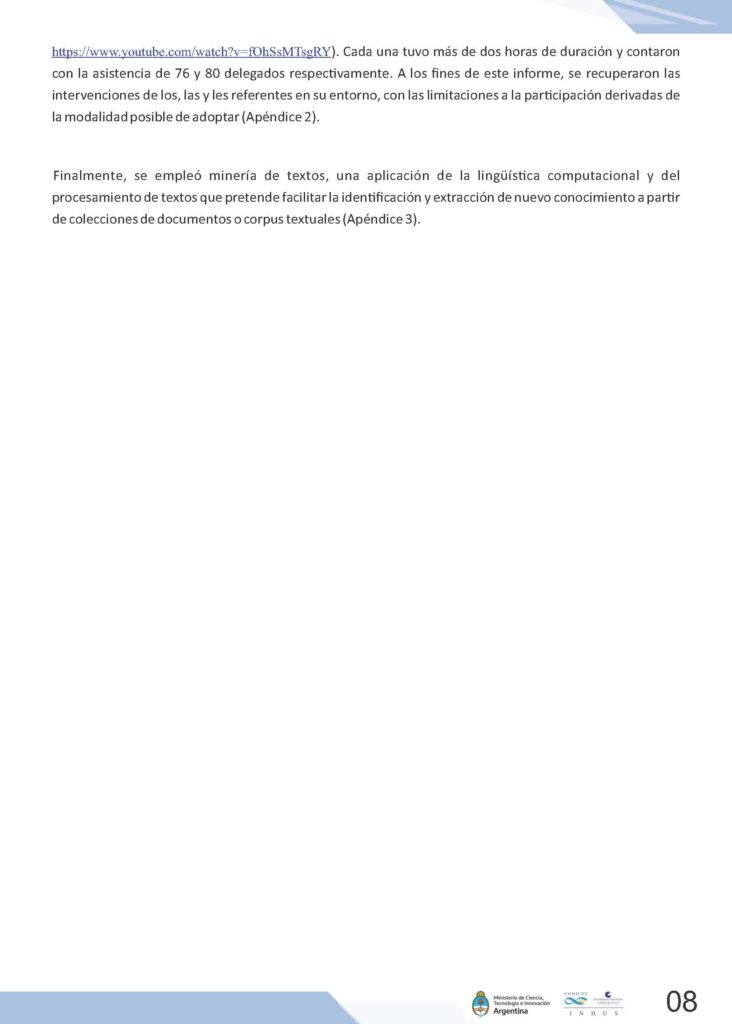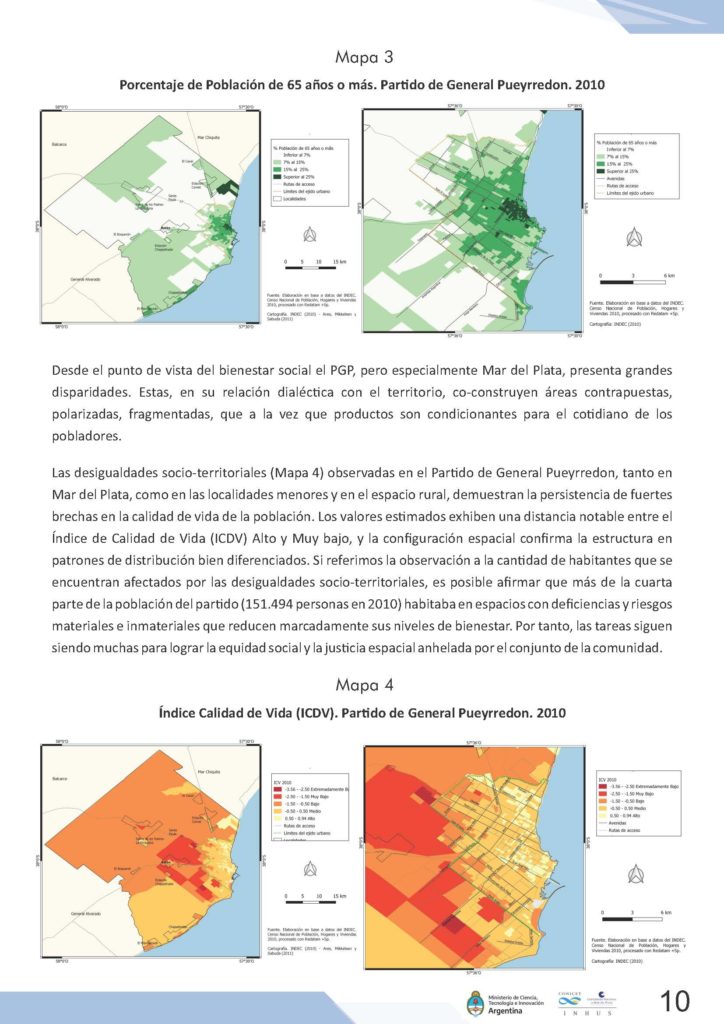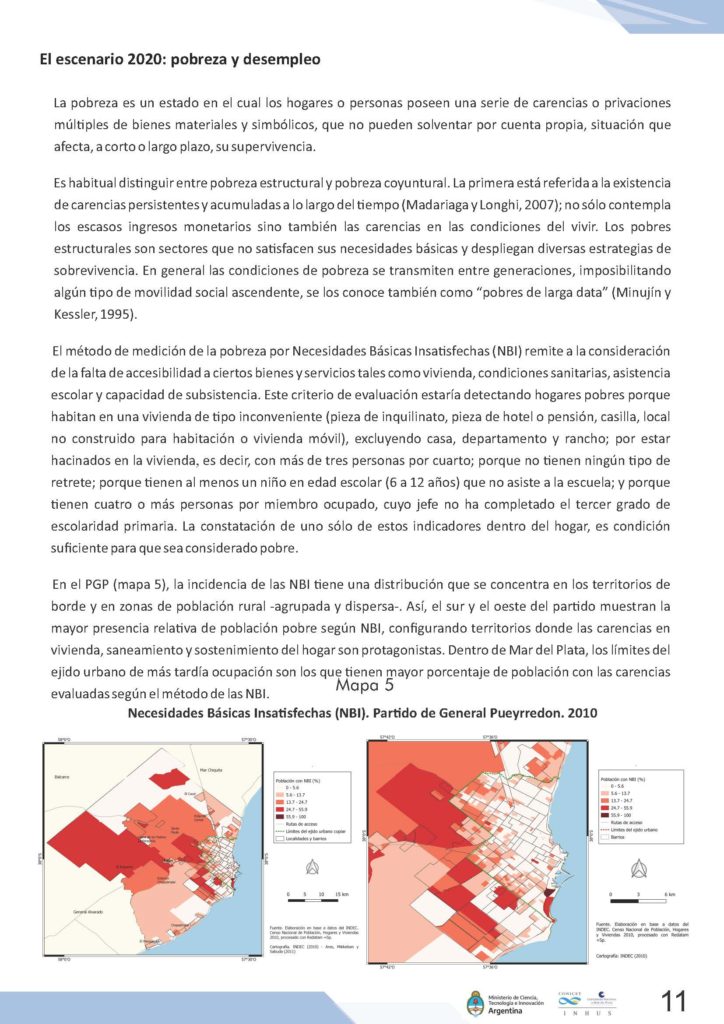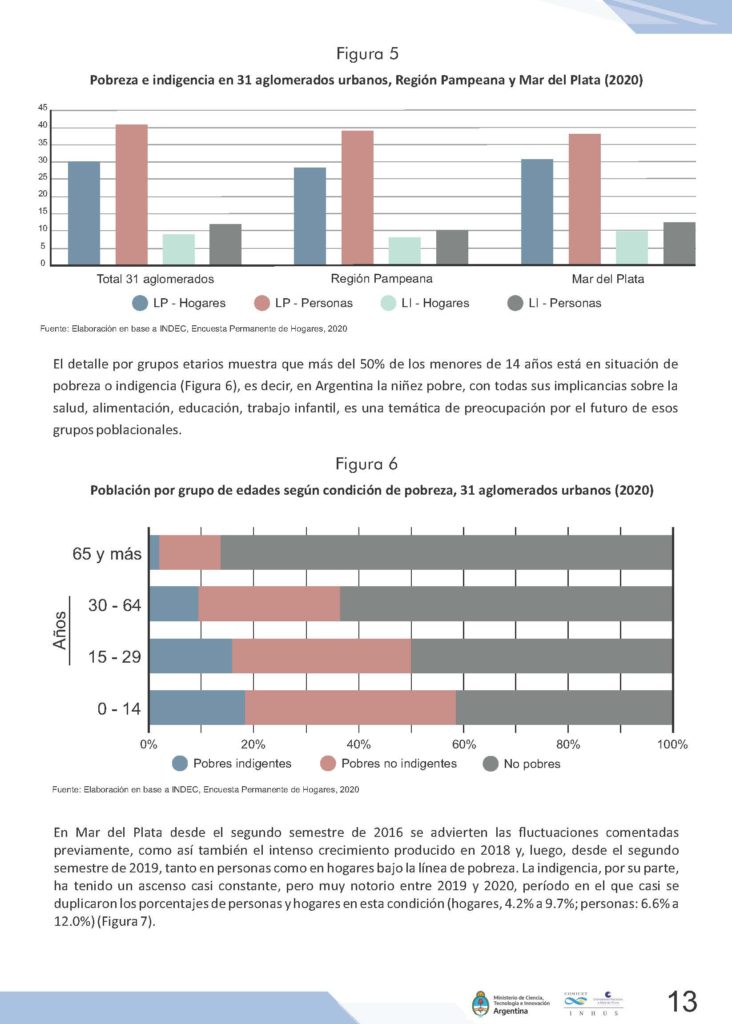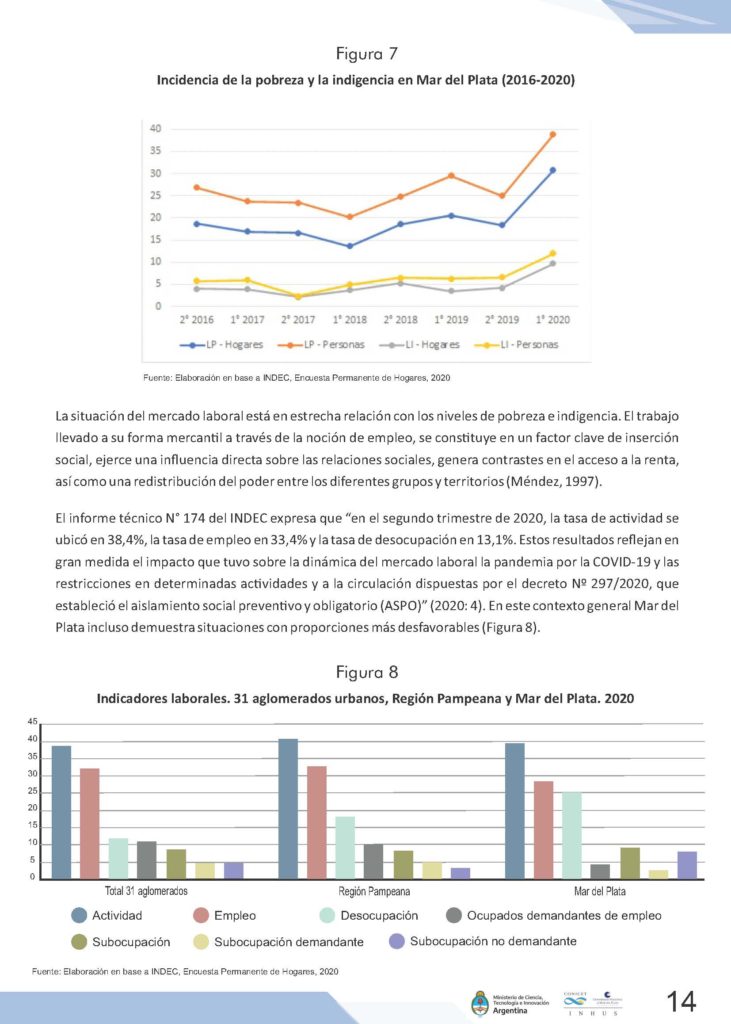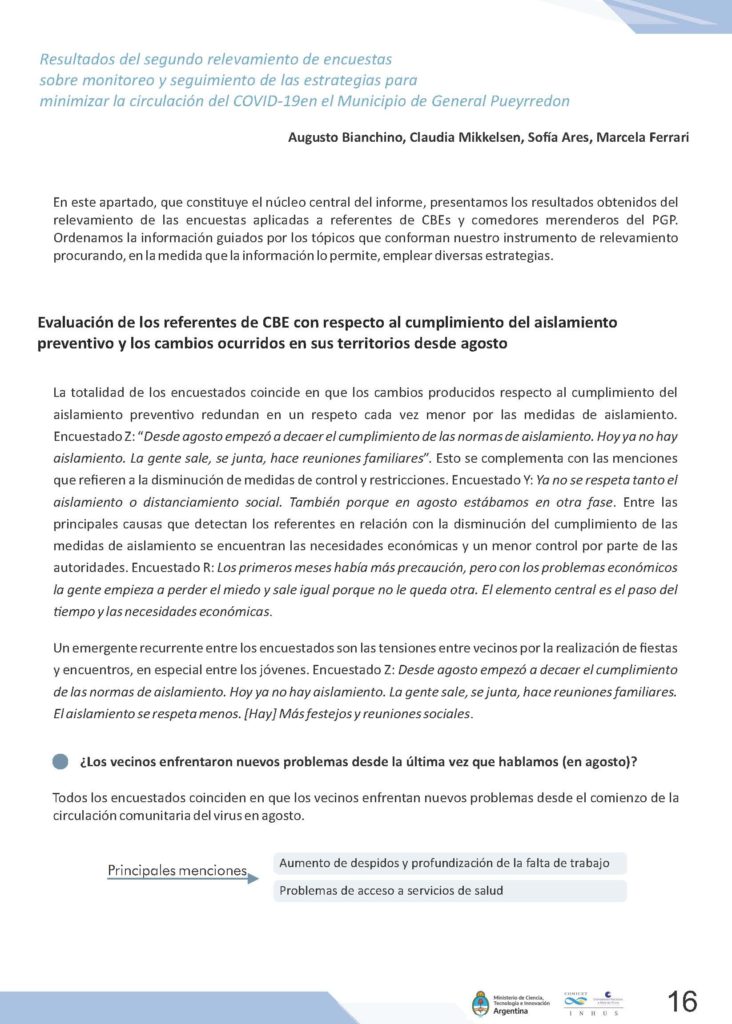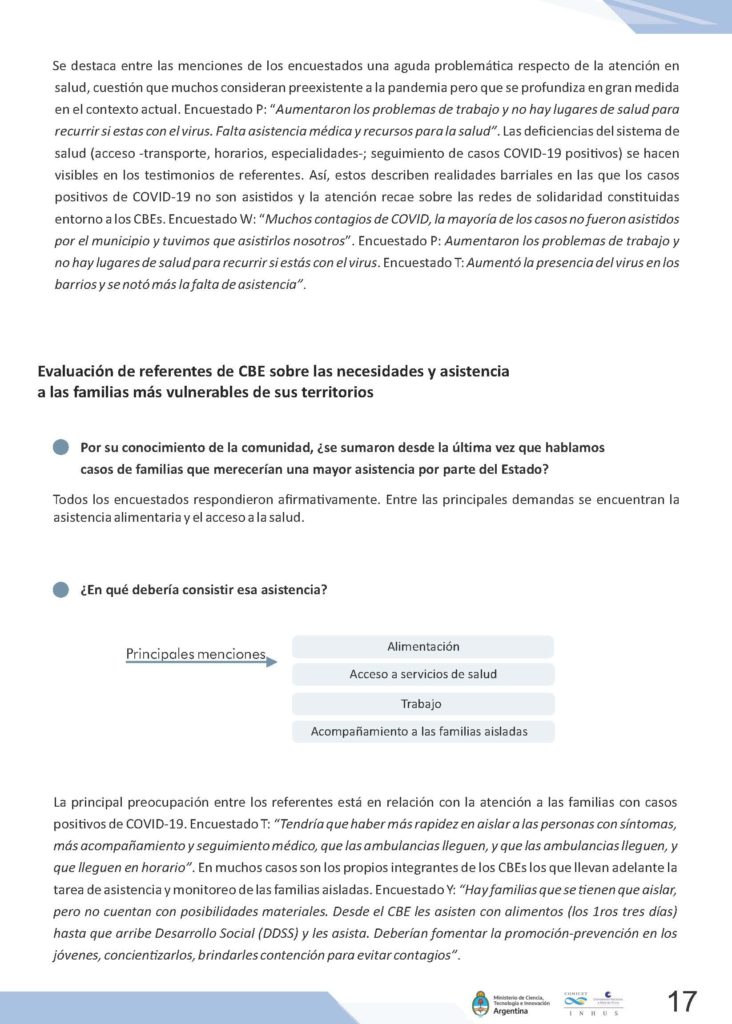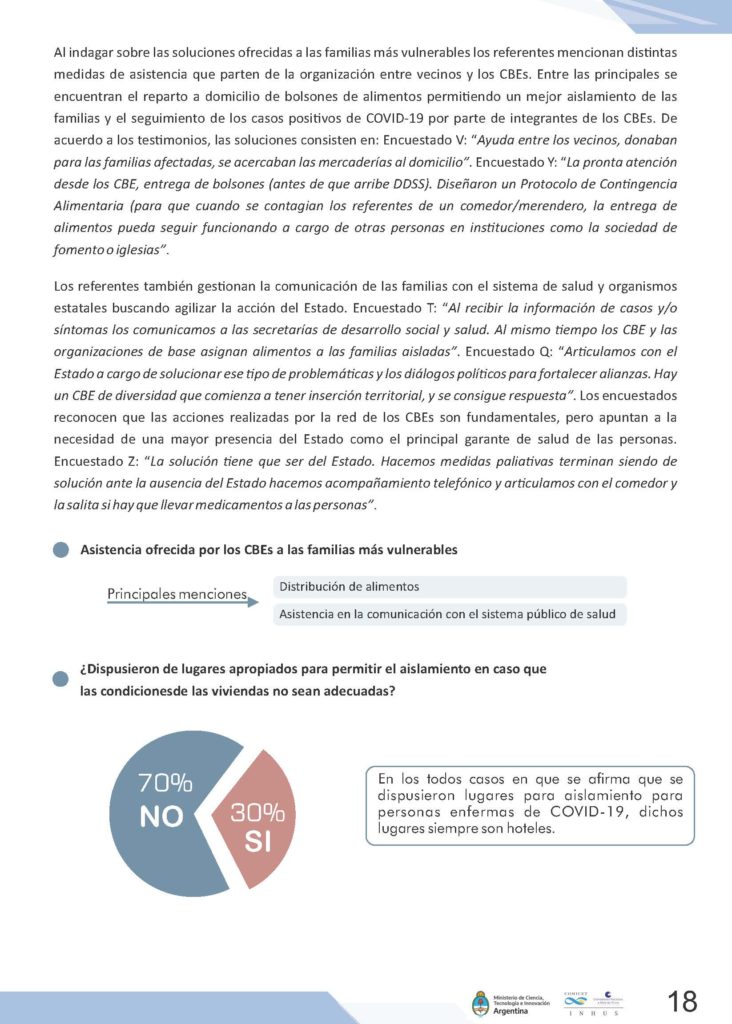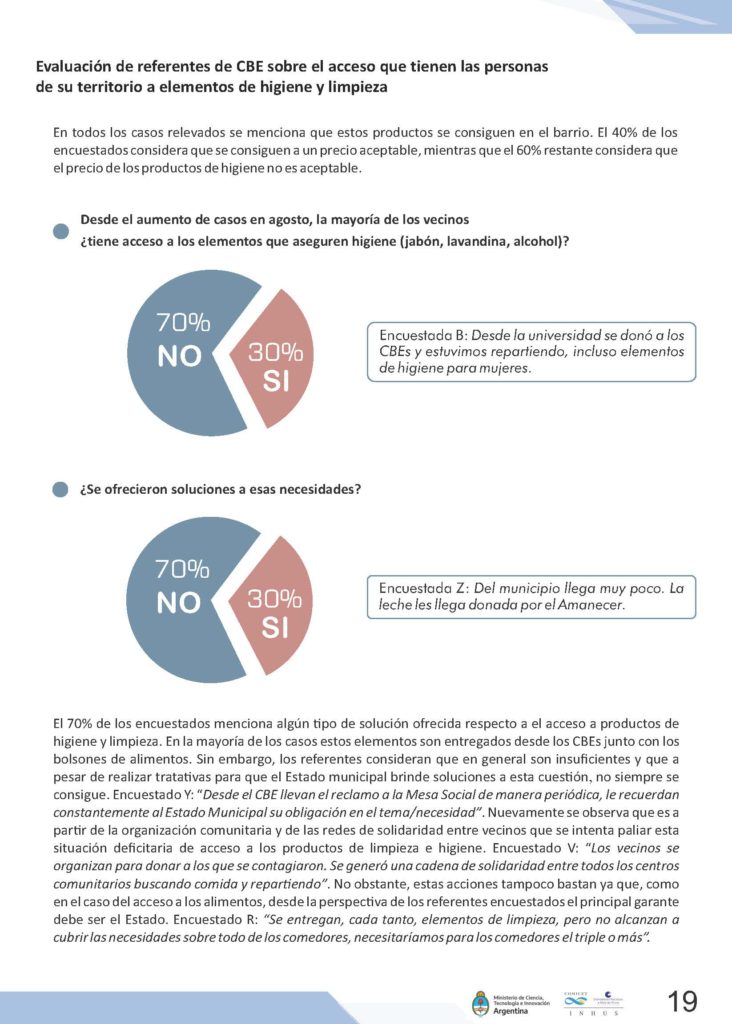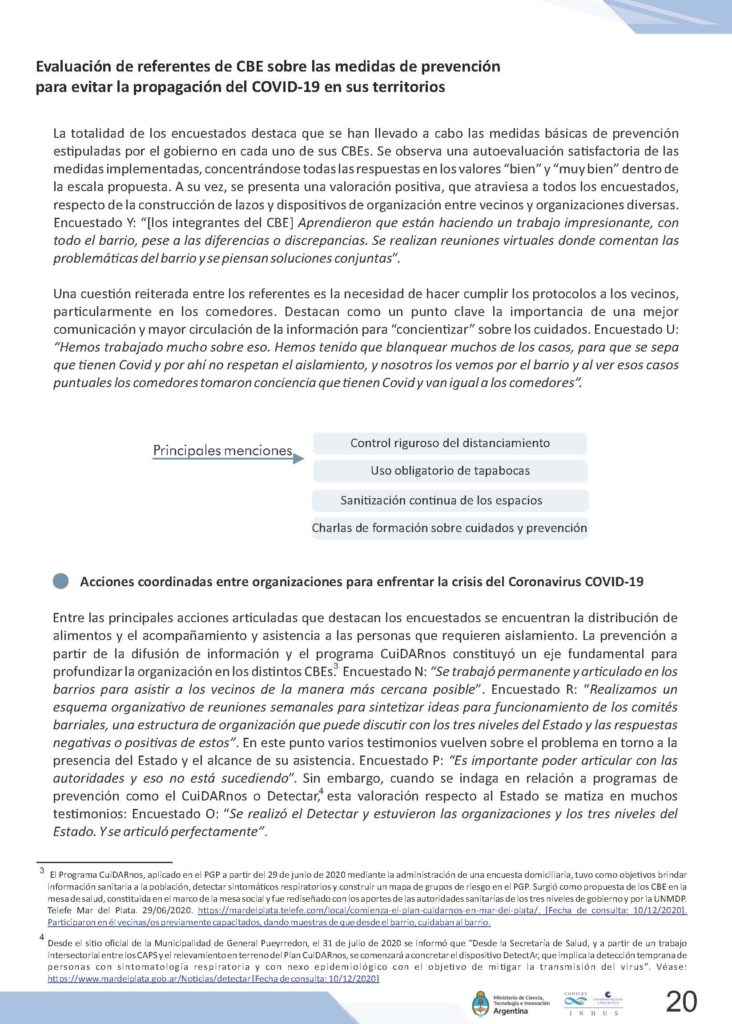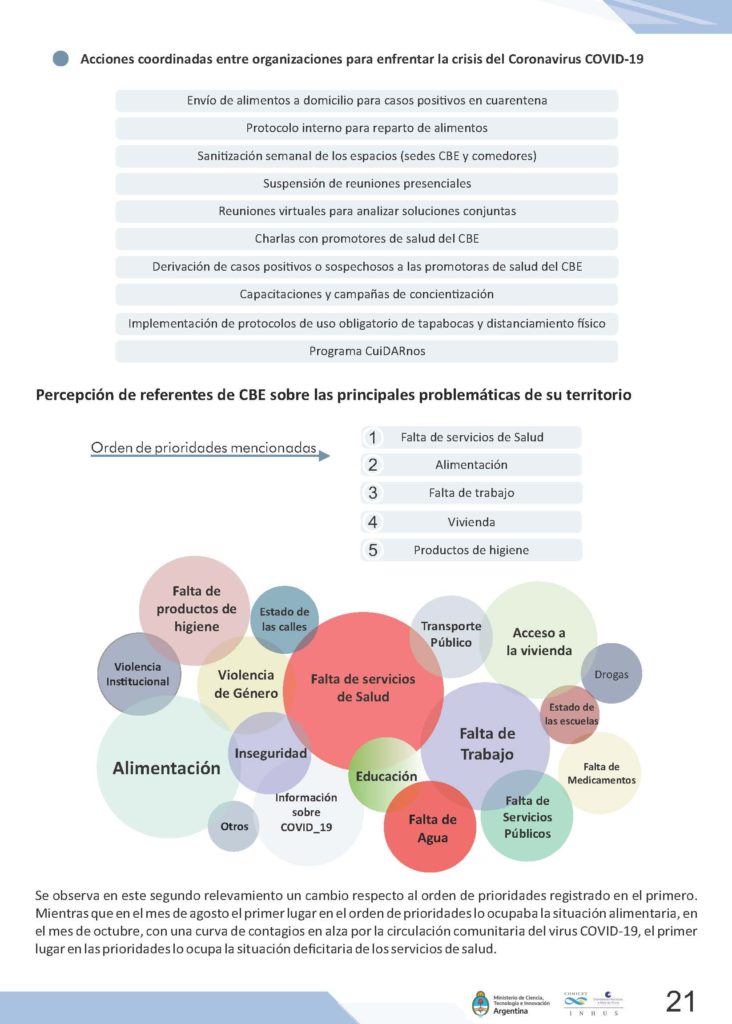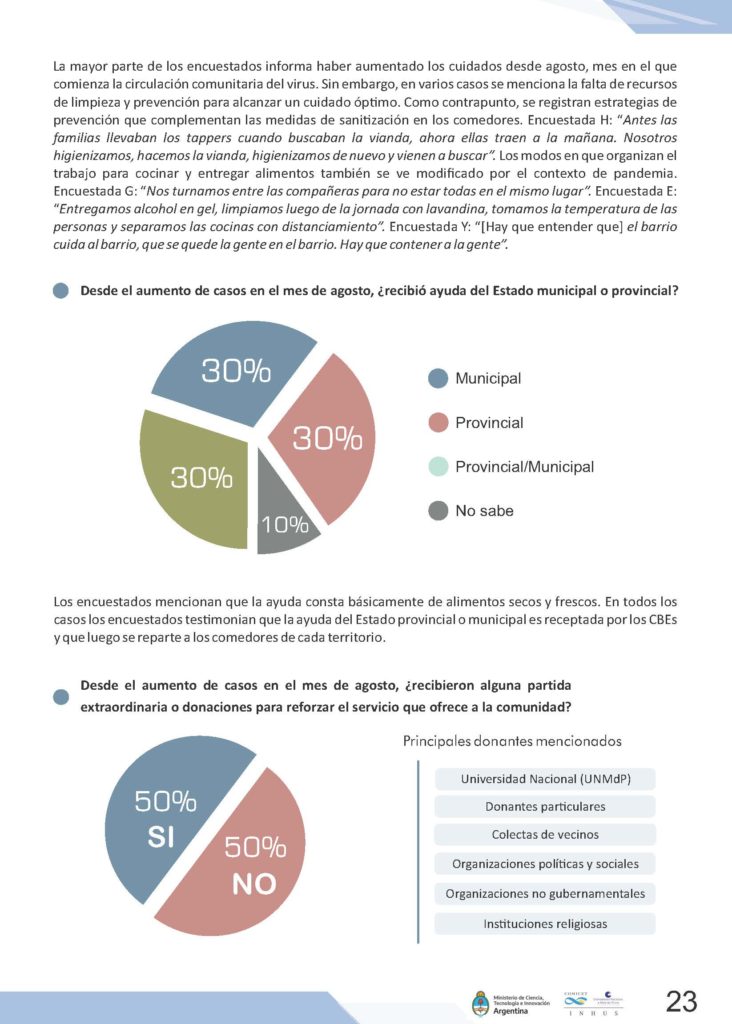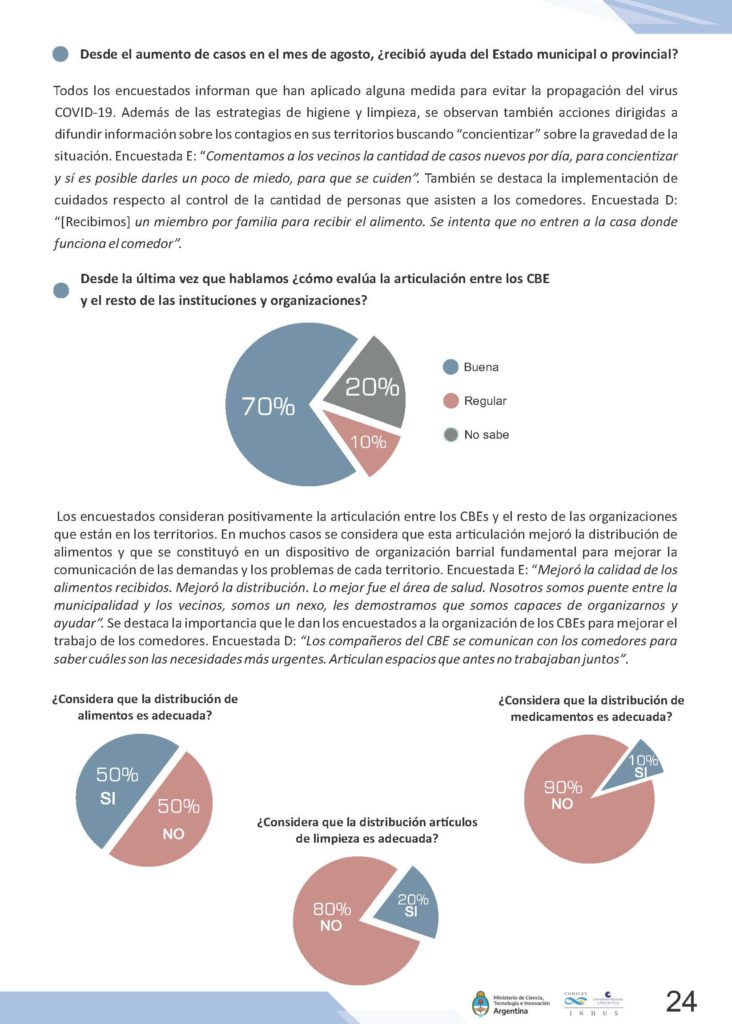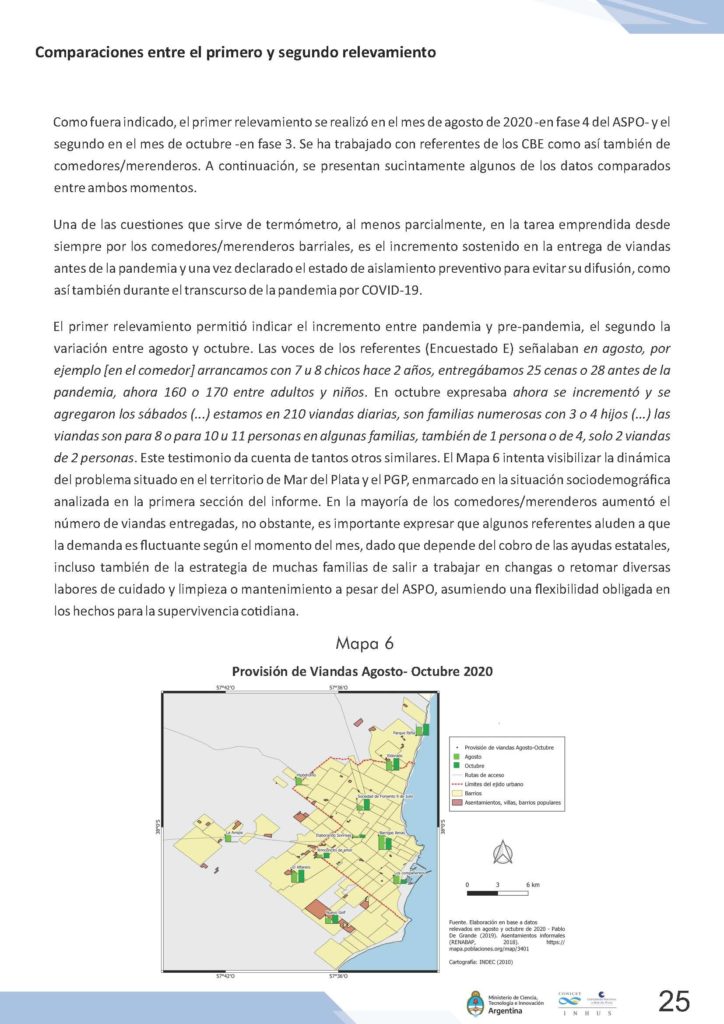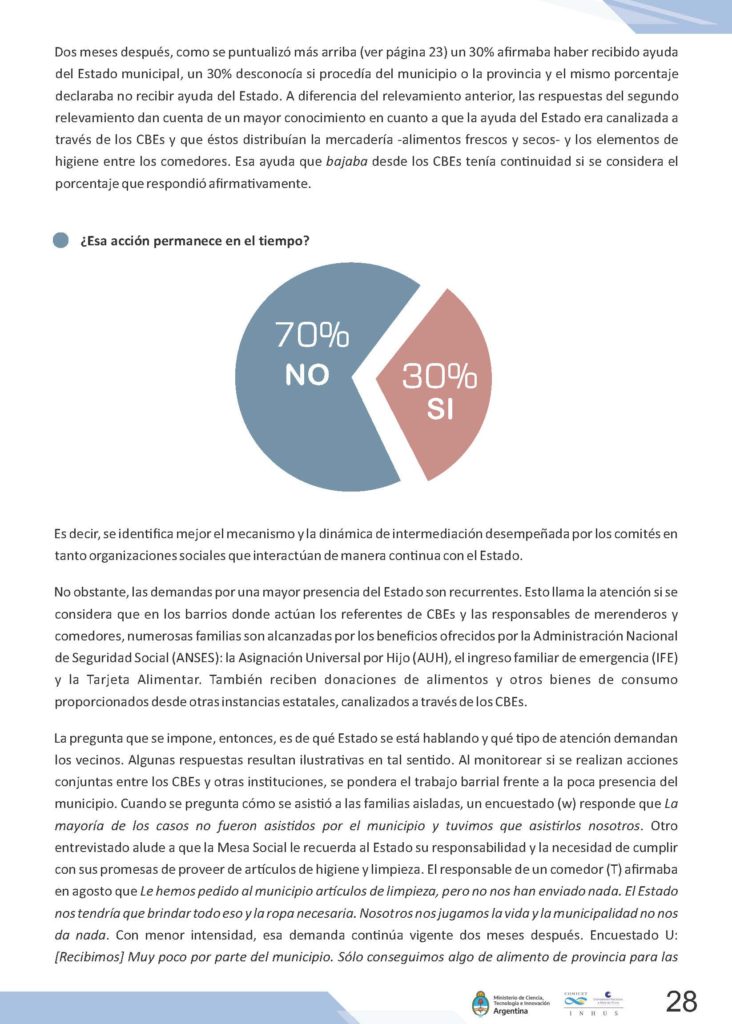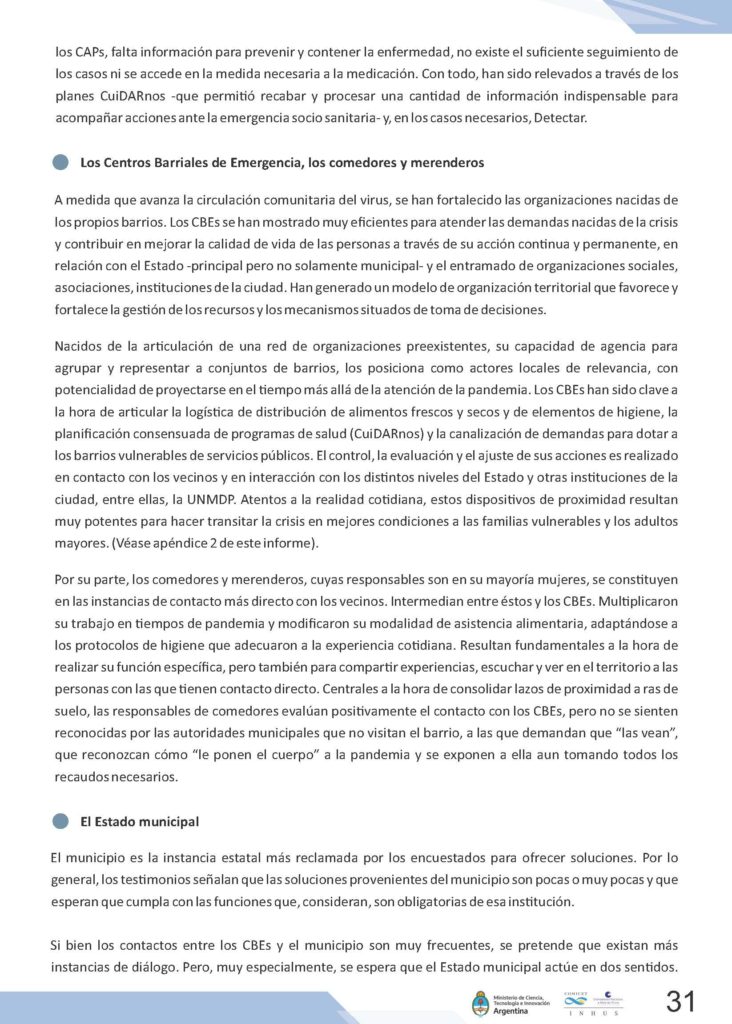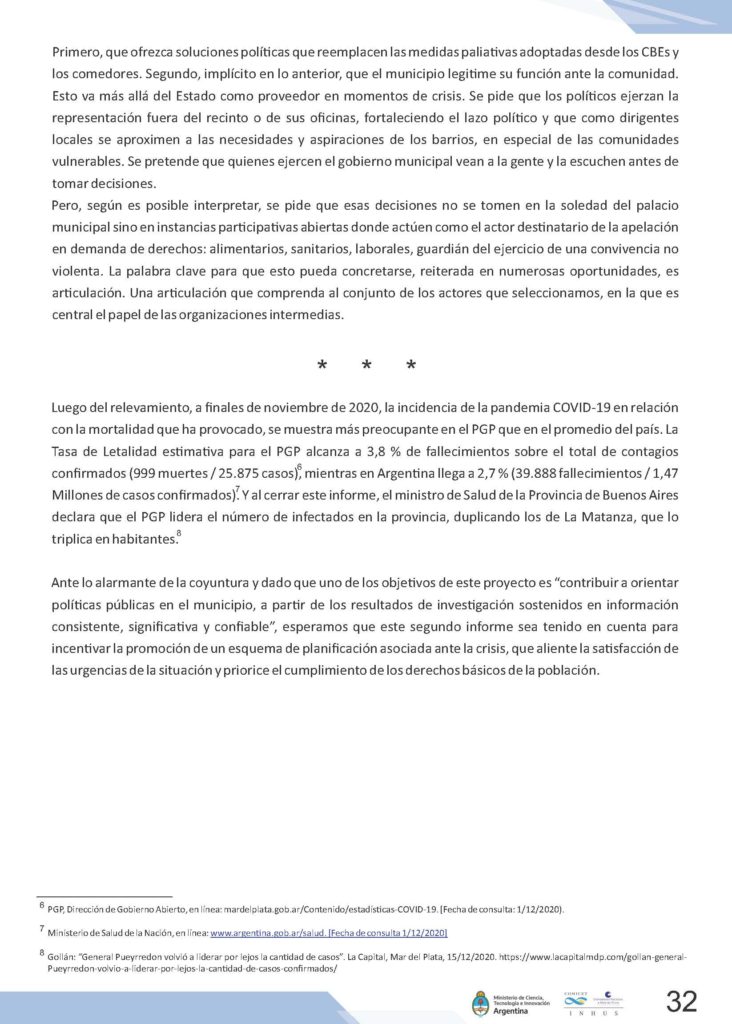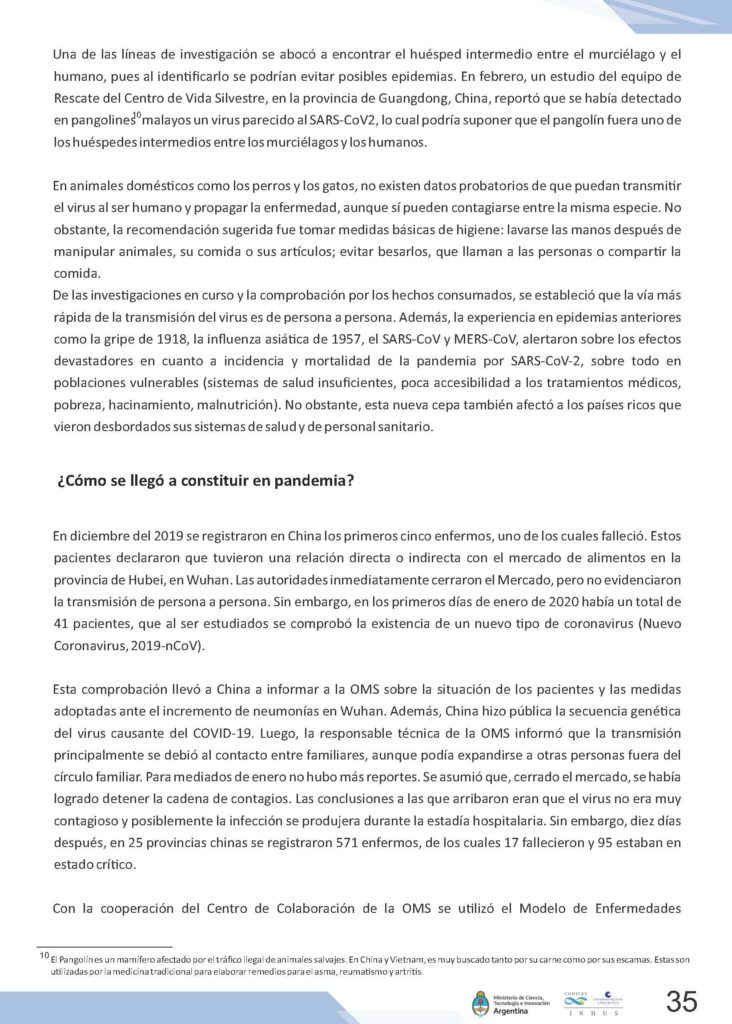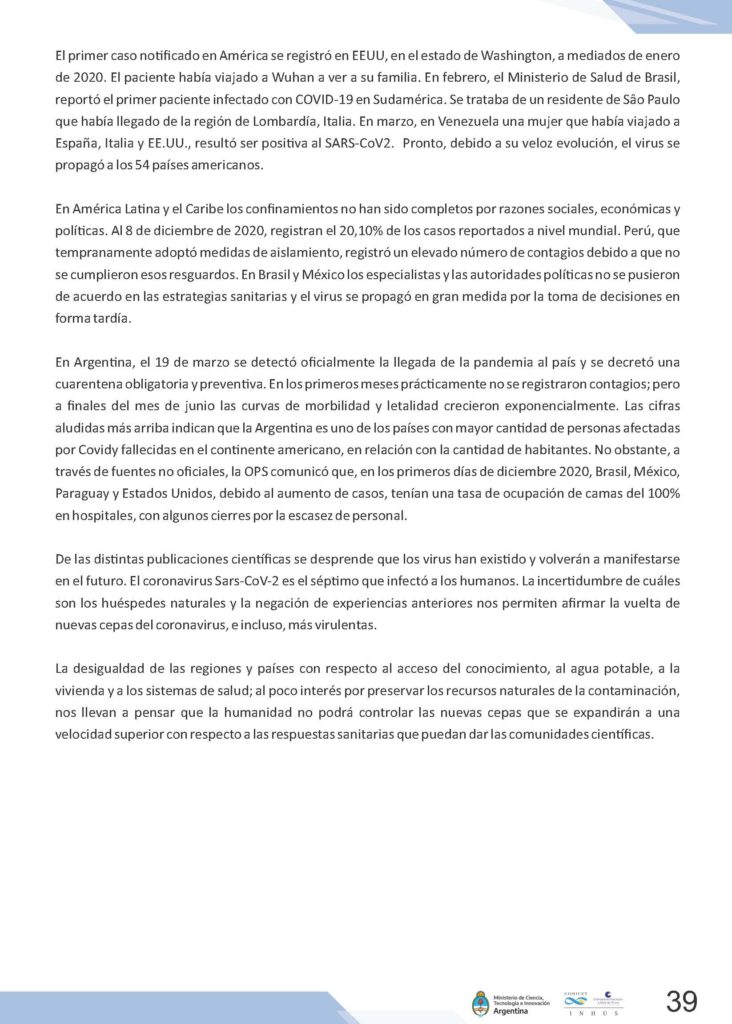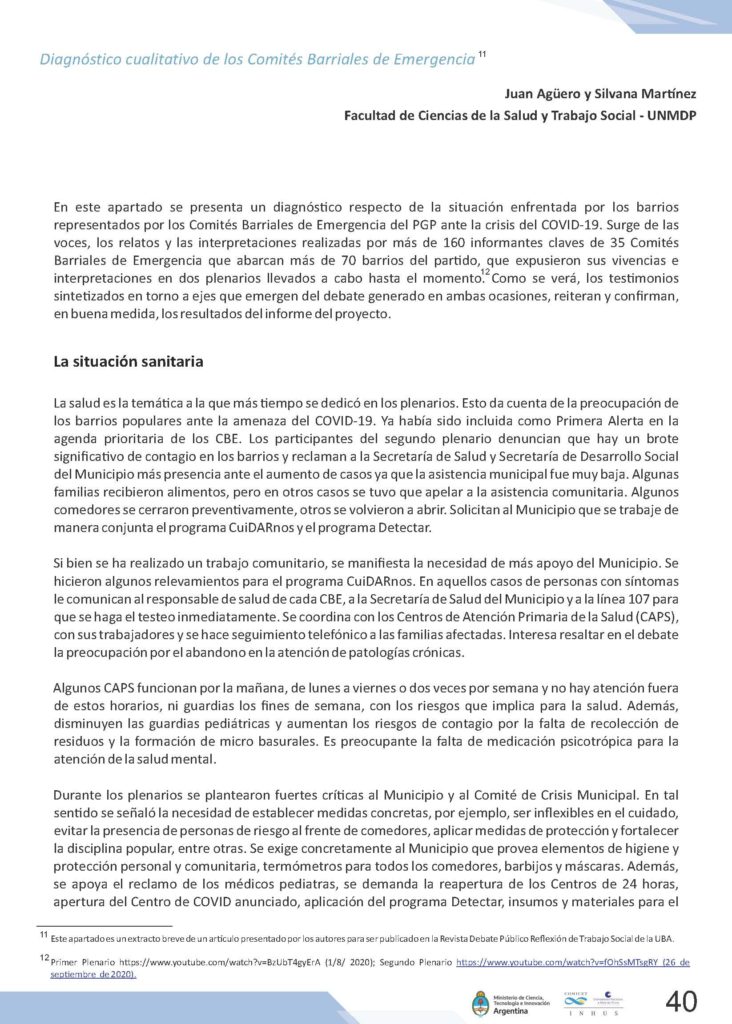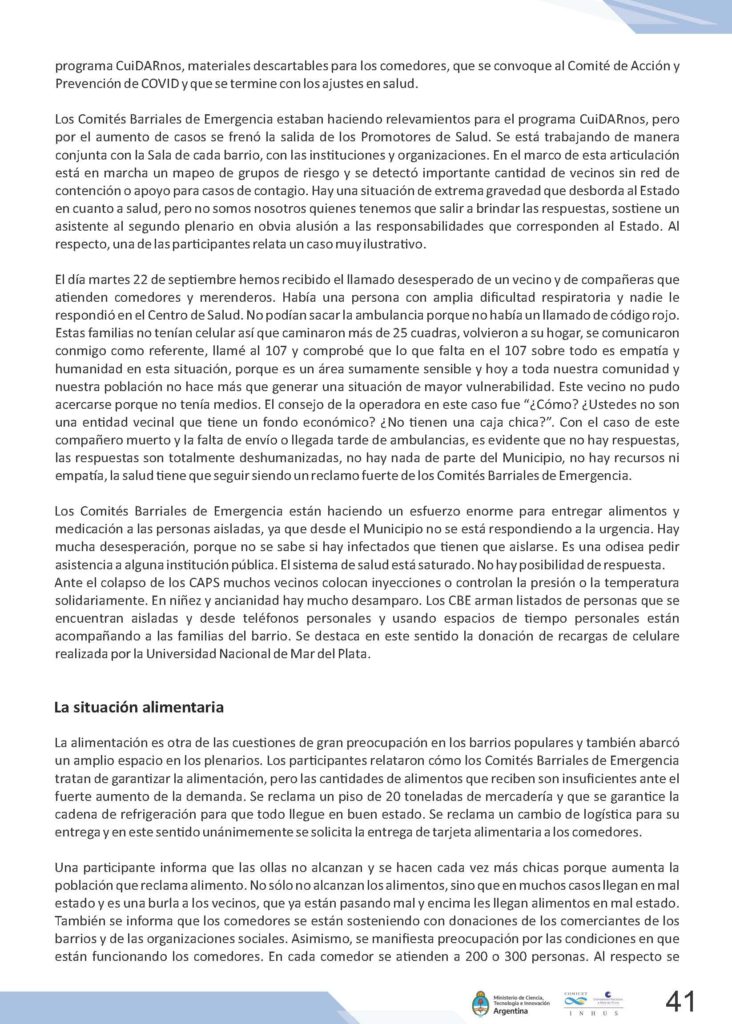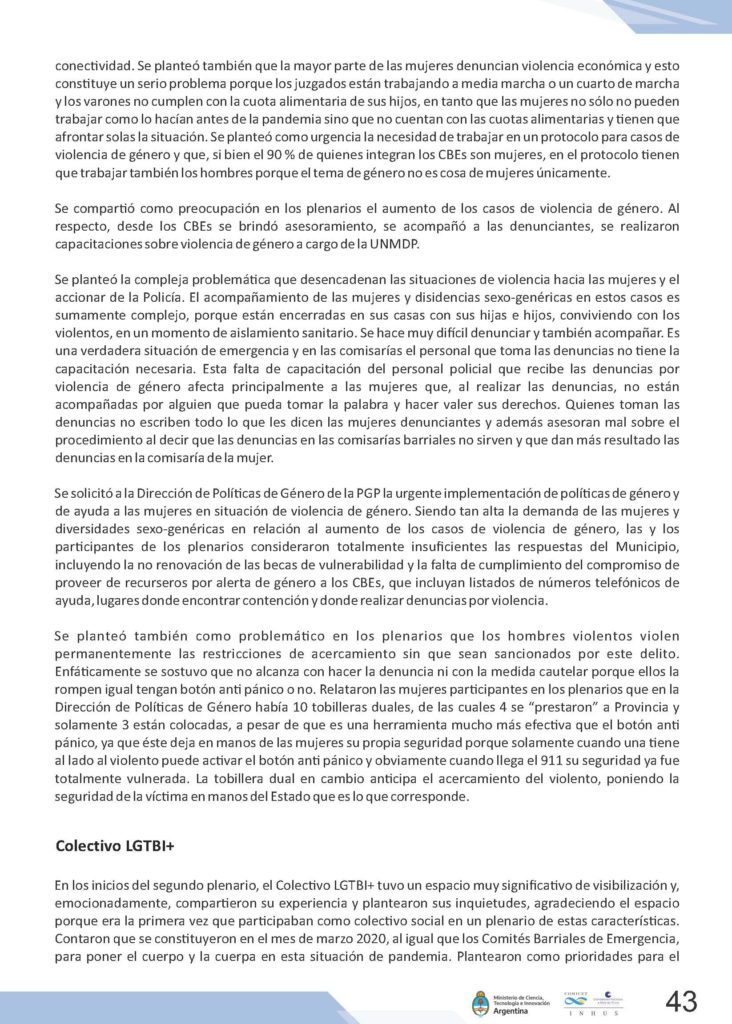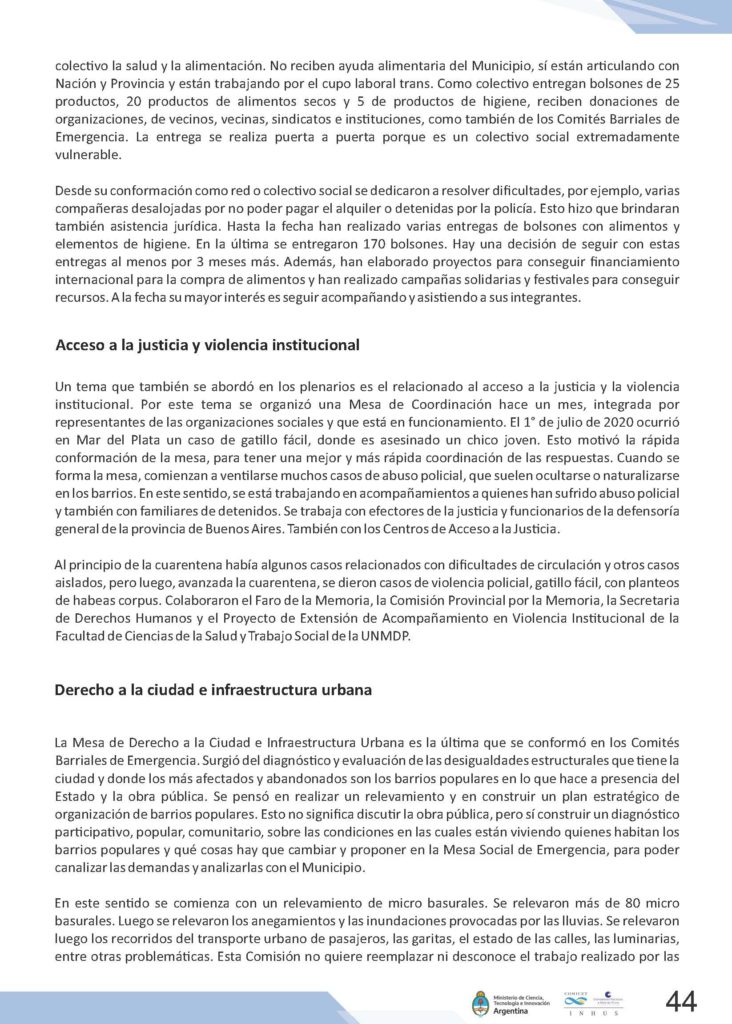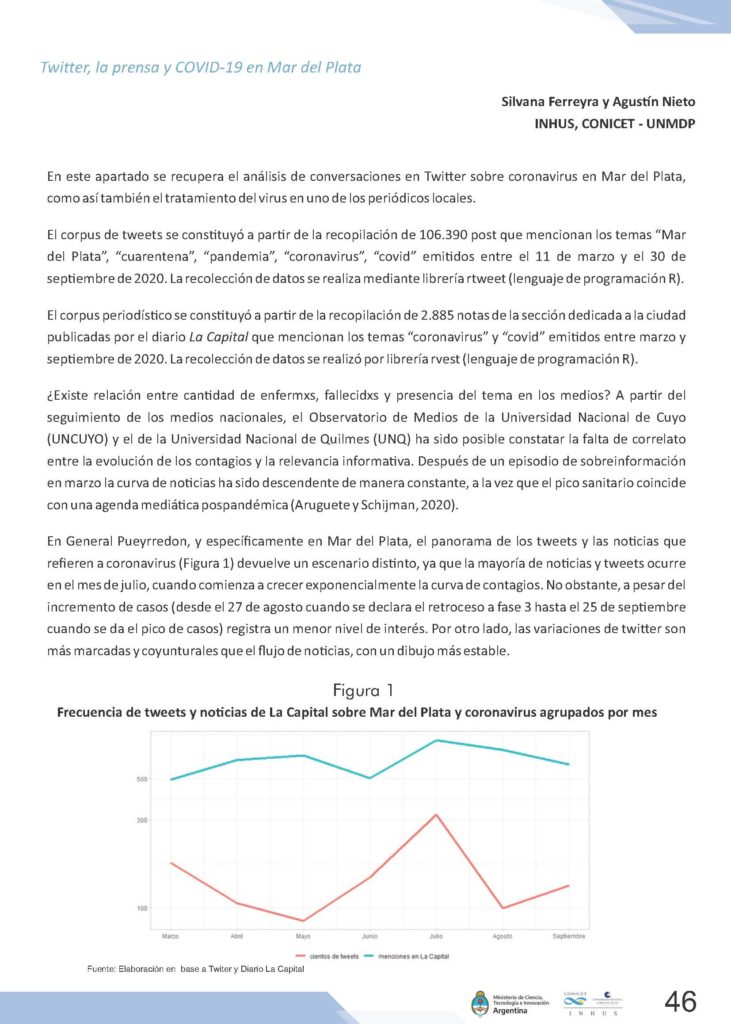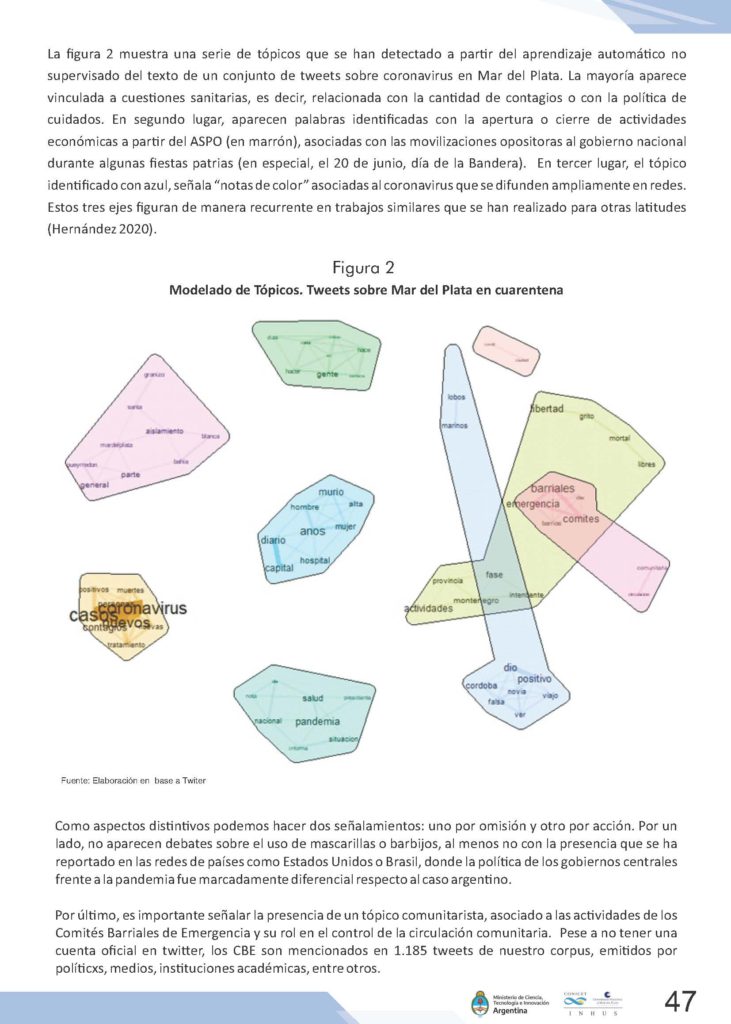Matías Adrián Gordziejczuk
INHUS (CONICET/UNMdP)- GESPyT (FHum/UNMdP)
Observo en mi calendario que finalizo la escritura de estas palabras un 21 de diciembre del año número 21 correspondiente al siglo 21. Más allá de esa coincidencia, lo importante de este día es que transcurre el solsticio que marca el comienzo del verano en el hemisferio Sur. El Sol alcanza el cenit al mediodía sobre el trópico de Capricornio y esto ocasiona la jornada con mayor duración de la luz diurna que tendremos de aquí a un año. Este hecho astronómico no solo representa el inicio de una nueva estación. Para ciudades como Mar del Plata, y otros centros urbanos de Argentina, este episodio se puede asociar con el comienzo, ya contundente, de lo que se conoce como la temporada turística alta, en alusión a que se producen los mayores volúmenes de desplazamientos humanos impulsados por necesidades como las de entrar en contacto con el mar, sentir el aire fresco y vacacionar.
Por otro lado, en el último aporte al eje Ciudadano de este Observatorio Ciudadano, Político y Electoral (OCPE), Sofía Ares (2021) nos explicaba que, si bien es posible escuchar cotidianamente que en Mar del Plata y el partido de General Pueyrredon habitan un millón de personas, ninguna estimación a 2020 sugiere una población que alcance, en número redondos, los 700 mil habitantes. En líneas generales, nuestra comunidad atraviesa desde los períodos intercensales correspondientes a la segunda mitad del siglo XX una desaceleración del ritmo de crecimiento, y esto se contrapone a tiempos anteriores, en los cuales la intensidad del crecimiento demográfico y urbano se debía en gran medida al turismo a través de factores como la migración estacional motivada por la búsqueda de empleo o la adquisición de un terreno, casa o departamento para la instalación permanente en la codiciada “Ciudad Feliz”.
De las dos observaciones hechas hasta aquí surge la pregunta que orienta este breve escrito: ¿cuántos podríamos llegar a ser en el partido de General Pueyrredon durante un día caluroso del expectante mes enero de 2022? Vale aclarar, en primer lugar, que la circunscripción a enero se debe a que es el mes de mayor afluencia turística y, en segundo lugar, que expectante no es una adjetivación caprichosa. Desde hace semanas, tanto los y las representantes locales como los medios de comunicación emiten declaraciones que dan la impresión de “vuelta a la normalidad (turística)”, por ejemplo, a partir de anuncios sobre próximos eventos culturales masivos y la no exigencia del pase sanitario para ingresar a Mar del Plata[1] (aunque sí se exigirá para asistir a acontecimientos que impliquen aglomeración de personas en espacios cerrados). Como bien sabemos, todo esto sucede luego de un primer verano de pandemia que afectó, entre tantos otros, también a los sectores dependientes del turismo, como son el hotelero, gastronómico, cultural, recreativo y del transporte.
Pero antes de buscar una respuesta a la pregunta formulada, es importante mencionar que, pese al avance de la ciencia y la tecnología, tanto para los organismos especializados en el turismo como para la academia, aún representa un desafío metodológico la producción de datos y estadísticas sobre cantidad de turistas que ingresan a un lugar. Como bien señalan José Andrés Domínguez, Antonio Aledo y Bernat Roig Merino (2016), estamos ante un tipo de población de naturaleza elusiva, caracterizada por una intensa movilidad territorial y, a raíz de ello, que es difícil de “atrapar/capturar” estadísticamente.
A pesar de lo anterior, sí es posible comentar que se cuenta con datos oficiales sobre el volumen de arribos con fines turísticos a la ciudad de Mar del Plata. Para la realización de este cálculo, el Ente Municipal de Turismo (EMTUR) contabiliza los arribos en función de los datos proporcionados por fuentes secundarias representativas de las diferentes vías de acceso que presenta Mar del Plata (empresas concesionarias de peajes, Torre de Control de la Terminal Ferroautomotora, Trenes Argentinos y Administración Nacional de Aviación Civil). No obstante, el último informe estadístico sobre indicadores de turismo que se halla disponible en el portal de datos abiertos de la Municipalidad de General Pueyrredon (https://datos.mardelplata.gob.ar/) concierne a la etapa prepandémica, y más específicamente al año 2018. Durante el mes de enero de ese año, 1.380.590 personas vinieron a Mar del Plata. Si se toman de referencia los datos equivalentes a los meses de enero de la década antecesora, dicha cifra se ubica dentro de los parámetros habituales (ver Tabla 1). Complementariamente, se puede añadir que, de ese total, el 77 % accedió en auto, el 18,1 % en ómnibus, el 2,4 % en avión y el 2,3 % en tren.
Tabla 1. Mar del Plata, arribos de turistas en el mes de enero entre 2007-2018
| Año | Arribos |
|---|---|
| 2007 | 1.422.547 |
| 2008 | 1.337.838 |
| 2009 | 1.321.784 |
| 2010 | 1.411.820 |
| 2011 | 1.437.571 |
| 2012 | 1.463.852 |
| 2013 | 1.404.985 |
| 2014 | 1.422.550 |
| 2015 | 1.472.464 |
| 2016 | 1.381.896 |
| 2017 | 1.399.071 |
| 2018 | 1.380.590 |
Datos: Municipalidad de General Pueyrredon
Si bien el total de arribos mensual es el primer dato al que se accede, para responder a nuestro interrogante, basarnos en la cifra indicada en el párrafo anterior no sería correcto porque la misma refiere a un acumulativo del mes y no a un representativo diario. Lo mejor parece ser considerar el promedio diario de turistas estables. En el Segundo Informe de Monitoreo Ciudadano de la Red Mar del Plata Entre Todos, Bernarda Barbini et al. (2018) definen a este indicador como la cantidad de turistas que pernoctan en la ciudad en un momento determinado. Para enero de 2018 ese valor medio fue de 278.713 personas.
El punto a destacar es que si realizamos la sencilla tarea de sumar la última cifra mencionada y cualquiera de las opciones de proyección de población indagadas por Sofía Ares (2021), cuyo valor más alto corresponde a 684.322 habitantes en 2020, seguiríamos sin alcanzar el millón de personas, aunque nos aproximaríamos bastante (963.035). No obstante, hay que tener en cuenta que usar el dato sobre promedio de turistas estables diarios del mes no permite identificar la diferencia entre días laborales y fines de semana/feriados. Si solo se tienen en cuenta a estos últimos, varias notas de la prensa local correspondientes a la última década, y que difunden los registros del EMTUR, permiten aseverar que en momentos como los fines de semana de enero y otros fines de semana largos sí convivimos al mismo tiempo en este territorio más de un millón de personas.
Más allá del umbral simbólico del millón, lo importante es tener en cuenta que la distribución territorial de la población visitante amplifica la desigual densidad demográfica en el espacio local. Sabemos que nuestro principal atractivo turístico son las playas y que a gran parte de la población que elige vacacionar en Mar del Plata la encontramos día y noche a pocos metros de la costa, realizando quizás desplazamientos pendulares entre playas y alojamiento, visitando y usando lugares gastronómicos y recreativos situados en alguna de las centralidades que posee la ciudad.
El mapa 1 intenta aproximar una representación de esta situación. En él se localizan y confluyen datos relacionados a las dos formas de alojamiento que Juan Carlos Mantero, Leandro Laffan y Daniel Lefrou (2011) califican como turismo serviciado y turismo residenciado, en alusión a las posibilidades de contratar los servicios de un alojamiento hotelero o para-hotelero (cualquiera sea su tipo/categoría) o dormir en una residencia propia o alquilada, ya sea casa o departamento. Mientras que los puntos son establecimientos que, desde 2016 en adelante, han habilitado las autoridades municipales y, por tanto, se han promocionado desde el EMTUR; el gradiente de colores anaranjados atañe al total de viviendas particulares que, en 2010, se usaban para vacaciones, fines de semana u otros usos temporales, según radios censales (áreas o unidades administrativas de 300 viviendas aproximadamente, creadas por el INDEC para hacer operativo a los censos nacionales de población, hogares y viviendas).
Mapa 1. El alojamiento turístico en Mar del Plata
Fuente: elaboración personal en base a datos del EMTUR e INDEC (CNPHyV 2010)
De esta manera, queda en evidencia que la mayoría de las pernoctaciones turísticas se localizan en proximidad a la costa, habilitando el pensamiento y la reflexión sobre la configuración de, al menos, dos ciudades con dinámicas, características y conflictos particulares. En un sector, problemáticas como la congestión vehicular, la acumulación de residuos sólidos en las calles y el hacinamiento en playas, paseos costeros y áreas verdes; en el otro sector, la relativa menor presencia de servicios y equipamientos, la acumulación de basura en esquinas a lo largo de todo el año, y un transcurrir de los desplazamientos cotidianos que se trastoca con flujos hacia el sector anterior para prestarle servicio en labores tales como la hotelería, la gastronomía, los comercios, por nombrar algunas.
Pese a haberse convertido en una ciudad multifuncional, el turismo en Mar del Plata continúa ocupando un lugar primordial en la agenda política y en identidad local/nacional. Citando a Daniel Hiernaux y Carmen Imelda González (2014), la flexibilización de los calendarios y el consecuente turismo de estancias cortas conllevan a que la población visitante requiera ser vista como una categoría más de habitante, en el sentido de sucesión de individuos que día a día construye y reconstruye la ciudad y sus alrededores, resignificando espacios y lugares. Es sustancial tener en cuenta esta idea a la hora de planificar políticas que apunten a reducir la desigualdad territorial y atender el bienestar de turistas y locales por igual, seamos o no un millón de residentes en La Feliz.
Referencias bibliográficas
- Ares, S. (2021). ¿Llegamos al millón? La población del Partido de General Pueyrredon: algunos aportes para el debate. En: OCPE. https://www.observatoriopolitico.com.ar/llegamos-al-millon-la-poblacion-del-partido-de-general-pueyrredon-algunos-aportes-para-el-debate/
- Barbini, B., Castellucci, D., Cruz, G., Roldán, N., Corbo, Y. y Cacciutto, M. (2018). Turismo. En: Segundo Informe de monitoreo ciudadano: para saber qué ciudad queremos, necesitamos saber qué ciudad tenemos. Red Mar del Plata Entre Todos. https://www.mardelplataentretodos.org/informe
- Domínguez, J. A.; Aledo, A. y Roig Merino, B. (2016). Dificultades epistemológicas y técnicas en encuestas a población elusiva: el caso de los turistas residenciales. Cuadernos de Turismo, n° 37, 135- 155.
- Hiernaux, D. y González, C. I. (2014). Turismo y gentrificación: pistas teóricas sobre una articulación. Revista de Geografía Norte Grande, n° 58, pp. 55- 70.
- Mantero, J. C.; Laffan, L. y Lefrou, D. (2011). Turismo residenciado- Turismo serviciado. Implicancias y alcances en Mar del Plata. Aportes y Transferencias 15, nº 2, 125-146.
Notas
[1] https://www.perfil.com/noticias/actualidad/mar-del-plata-no-exigira-a-los-turistas-el-pase-sanitario-como-requisito-para-ingresar-este-verano.phtml (Consultado el 20/12/21).